Escuela de Filosofía de Oviedo
Ekaitz Ruiz de Vergara
Reexposición canónica de la doctrina de los tres géneros de materialidad
7 de noviembre de 2022

La reexposición de una doctrina ontológica (filosófica) corre siempre el riesgo de alterar la naturaleza y el alcance de la exposición originaria hecha por su autor, no solo por lo que respecta a los contenidos expuestos, sino, sobre todo, por lo que concierne al mismo carácter de la exposición. Para Gustavo Bueno, una característica definitoria del pensamiento filosófico es precisamente su carácter «matricial»; sin embargo, su reexposición o divulgación supone a menudo la transformación de la doctrina filosófica de referencia en un pensamiento «lineal», más propio de las ciencias o de las categorías de primer grado. Pero al «linealizar» una doctrina filosófica originariamente matricial, se tiende a perder su genuino alcance crítico-dialéctico, deslizándose más bien hacia la metafísica o la doxografía.
Los Ensayos Materialistas, obra fundacional de la ontología del materialismo filosófico que contiene la exposición más exhaustiva que tenemos acerca de la doctrina de los tres géneros de materialidad, recoge estas precauciones desde sus primeras páginas, en la medida en que adopta lo que Gustavo Bueno denomina «método de construcción geométrica de las ideas filosóficas». Esto supone que las ideas allí expuestas pretenden ser crítico-dialécticas, y no metafísicas (en sentido sustancialista), por cuanto llevan incorporada «matricialmente» la referencia a los materiales fenoménicos que las han constituido históricamente y a los que tienen que volver (según el circuito regressus/progressus), así como la referencia interna a otras ideas o doctrinas alternativas a las que se enfrentan polémicamente.
Por ello, una reexposición de la doctrina de los tres géneros de materialidad que, como la presente, aspire a respetar el carácter matricial, crítico-dialéctico, de las ideas reexpuestas solo puede articularse por referencia a las ideas o doctrinas que niega o que incorpora. A estos parámetros tratará de ajustarse la presente reexposición, que partirá de una contextualización de los géneros de materialidad en el ámbito de la ontología general para proceder después a su reexposición analítica, a la reexposición de su symploké empírica y a la reexposición de su symploké dialéctica o trascendental, siguiendo los respectivos capítulos que Gustavo Bueno dedica en Ensayos Materialistas a cada uno de estos aspectos de su doctrina ontológico-especial.
Ekaitz Ruiz de Vergara Olmos (Bilbao 1997), graduado en Literatura general y comparada, doctorando en la Universidad Complutense, ha ofrecido en la Escuela de Filosofía de Oviedo estas lecciones: “La racionalidad noetológica de las artes poéticas” (17/feb/2020), “La conceptualización y clasificación de los fenómenos literarios” (31/may/2021), y “El alegorismo filosófico en la interpretación literaria” (21/feb/2022).
Ekaitz Ruiz de Vergara, Reexposición canónica de la doctrina de los tres géneros de materialidad (2h 38m)
7 de noviembre de 2022
Imágenes proyectadas en esta lección (cuarenta y dos) 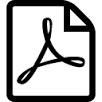
Ekaitz Ruiz de Vergara Olmos
Reexposición canónica de la doctrina de los tres géneros de materialidad - EFO281
Transcripción: Héctor Catalá
1. Introducción (I): el carácter matricial de las ideas filosóficas
Buenas tardes.
En primer lugar, es de rigor dar las gracias a la Fundación Gustavo Bueno y a Gustavo Bueno Sánchez por invitarme a participar en este ciclo de conferencias de la Escuela de Filosofía de Oviedo para hablar de un tema que, en este caso, el rótulo es, como ustedes saben, “Reexposición canónica de la doctrina de los tres géneros de materialidad”. Este rótulo no lo he escogido yo exactamente: ha sido una propuesta o un encargo. Se me dijo que, aparte de aplicaciones y desarrollos, estaría bien que en la Escuela de Filosofía de Oviedo hubiera también reexposiciones canónicas de doctrinas de Bueno. Y, por tanto, cuando yo tuve que escoger un título, escogí simplemente el tema que se me había propuesto.
Este tema, la reexposición canónica, puede parecer sorprendente. Porque, primero, hay que ver qué es una reexposición, qué quiere decir eso de la reexposición canónica y después, por supuesto, meternos en el tema, que es la doctrina de los tres géneros de materialidad. Como ustedes saben, esta doctrina está, no solo, pero fundamentalmente, en los Ensayos materialistas (1972), sobre todo en el segundo Ensayo, que es al que nos vamos a referir prioritariamente.
Cuando a Bueno le preguntaban sobre estos temas, temas que hoy llamaríamos de didáctica de la filosofía, temas que tienen que ver con la reexposición de doctrinas filosóficas ajenas, él subrayaba lo siguiente: el pensamiento filosófico, la filosofía, tiene un carácter matricial. Esto quiere decir que las ideas filosóficas, las diferentes posturas filosóficas, de alguna manera tienen internamente referencia matricial a aquellas que niegan o proponen, a las posiciones alternativas. Mientras que el pensamiento científico o categorial es más bien lineal, en el sentido de que una teoría científica puede exponerse linealmente. Esto, sin perjuicio, por supuesto, de que los conceptos científicos puedan re-exponerse desde una perspectiva matricial, respecto de otros conceptos científicos que esos conceptos niegan, recogen o que son alternativos a ellos, &c. Lo que subrayaba Bueno es que muchas veces, cuando se reexpone una doctrina filosófica, se tiende a hacer una exposición lineal de esa doctrina, de tal manera que, al hacerse esa exposición lineal, se pierde ese carácter matricial, crítico-dialéctico de la doctrina filosófica que se está exponiendo. E inmediatamente, cuando se reexpone en este sentido lineal una doctrina que es originariamente matricial, lo que se tiende a hacer es, por un lado, o biendesplazarse hacia la metafísica, es decir, tomar ciertas ideas o posturas como ya dadas, sin problematizarlas, simplemente exponiéndolas, o bien, también, otra versión también de esta situación sería la doxografía, ir exponiendo un montón de textos donde se exponen estas ideas y simplemente darlos al público. Naturalmente yo creo que de la doxografía hay que partir, porque, si no, no podemos partir de ningún sitio. Sin embargo, esta reexposición no pretende ser doxográfica, aunque he incorporado todos los textos que he podido de Bueno, ni tampoco metafísica, que es precisamente de lo que tratamos de escapar, de huir, porque, si yo cogiera simplemente una pizarra y dijera “Mi = {M1, M2, M3}”, eso simplemente sería una exposición metafísica, yo creo, porque no estaría respetando el carácter matricial que tienen esas ideas, el carácter crítico: las estaría tomando como ideas ya dadas, ideas que Bueno las ha dicho así, y ya estaría. Para respetar el carácter matricial, el carácter crítico-dialéctico de estas ideas, hay que hacer necesariamente una reexposición, y esto implica volver a tomar contacto con aquellas ideas o doctrinas que niegan estas ideas. Esto también lo digo en contra de la idea de divulgación; lo que pretendo hacer aquí, mediante una reexposición, tampoco es, en absoluto, una divulgación pedagógica, o algo así. Precisamente porque pretende mantenerse a la escala de la filosofía académica, de lo que Bueno llama también en los Ensayosmaterialistas “filosofía académica” frente a la “filosofía mundana”. Y esto hace, para Bueno, en otra obra, ¿Qué es la Filosofía? (Oviedo, Pentalfa, 1995, pp. 91-92), que la filosofía académica no pueda ser divulgada:
Y este solo hecho nos permite ya advertir una circunstancia en cierto modo paradójica: que la filosofía del presente, tal como pueda ser formulada por los filósofos (y no por cualquier ciudadano), por intensa que sea la disciplina académica que ella comporte, no puede ser “explicada” a modo de “divulgación” de un saber hermético, cuyas pruebas se supone que sólo son accesibles a los “académicos”, como ocurre en Matemáticas, en Física o en Biología. Su “explicación pública” –por difícil que pueda resultar– es su misma construcción “divulgada”.
Es decir: para divulgar una filosofía académica, hay que construir su propia divulgación; lo que se explica es su construcción divulgada, es decir, hecha para el vulgo. Pero en el momento en que se hace para el vulgo, ya no es filosofía académica, sino filosofía mundana. Entonces, si respetamos el carácter académico de la filosofía de Bueno, lo que estamos haciendo ya no es divulgación, es una reexposición, actualista: lo que estamos haciendo es volver a hacer esa filosofía.
2. Introducción (II): la idea de canon
Esto, por lo que respecta a la idea de exposición. Por lo que respecta a la idea de canon, como ustedes saben, “canon”, en griego, quiere decir básicamente “regla”, la vara de medir, la unidad de medida. En el caso de las ciencias, el canon es también una idea que no ofrece tantos problemas. La idea de canon, concretamente, en la teoría del cierre, en la gnoseología de Gustavo Bueno, es un tipo de modelo; los modelos son modos gnoseológicos y, dentro de los modelos, tenemos los metros, los paradigmas, los prototipos y los cánones. Y los cánones se caracterizan por ser heterológicos y distributivos. El ejemplo que pone Bueno en las categorías de la química, el gas perfecto, o gas ideal –el gas perfecto es un tipo de gas ideal–, es un modelo heterológico distributivo, es decir, es un canon respecto de los gases empíricos, respecto de los gases reales. Es decir, que los gases empíricos o reales de alguna manera reproducen como modelo heterológico y distributivo las leyes de la física estadística, por ejemplo, que se recogen en esos gases ideales o perfectos. Pero en la filosofía, de nuevo, hay un problema, porque no hay cánones filosóficos absolutos: porque la filosofía en general, no existe, sino que lo que hay son sistemas, corrientes o escuelas –sistemas para decirlo en una palabra. Entonces, el canon filosófico, en este caso, es el del sistema al que queremos ceñirnos o tomar como coordenadas: como ustedes saben, el punto de referencia aquí es el materialismo filosófico acuñado por Gustavo Bueno. El canon será las mismas obras en las que se objetivan estas ideas. Entonces, cuando se habla de “reexposición canónica” no queremos decir, naturalmente, que sea una exposición ortodoxa, o algo por el estilo, y que todas las demás sean una basura, sino que es reexposición que de alguna manera trata de respetar el carácter crítico-dialéctico de las ideas recogidas en una serie de textos canónicos –fundamentalmente, los Ensayos materialistas– respecto, en este caso, de una doctrina en concreto, que es la doctrina de los tres géneros de materialidad.
3. Contextualización de la materia ontológico especial en el ámbito de la materia ontológico-general
Esto ya nos sirve para introducirnos en materia. Lo primero que vamos a decires una breve consideración metodológica, que yo creo que es fundamental. Esto ya lo dije en la conferencia del curso de verano en Santo Domingo. Como verán, hay muchos puntos que yo lo que voy a hacer aquí es desarrollarlos o retomarlos de otra manera, porque la temática es básicamente la misma. A nadie se le oculta que en ese curso de verano, en esa conferencia, se dio lugar a una larga polémica, que todavía sigue por ahí. Aunque voy a hacer muchas referencias a estas polémicas, no pretendo, mediante esta conferencia, dar una respuesta a esas polémicas. Simplemente, hago uso de ellas en puntos particulares, o hago alusión a ellas, porque la respuesta la voy a dar negro sobre blanco, estoy escribiendo un artículo bastante largo sobre estas polémicas en torno, sobre todo, a la materia ontológico-general, porque aquí lo que me interesa, más bien, es la materia ontológico-especial. Pero lo primero que voy a hacer es contextualizar esa materia ontológico-general, porque, a mi juicio, si no se entiende primero la idea de materia ontológico general, después es imposible entender la doctrina de los tres géneros. Es decir, si no se entiende el contenido, fundamentalmente del primer Ensayo, después es prácticamente imposible pasar a entender el segundo Ensayo.
Primero, yo creo, hay que hacer una mínima alusión a lo que Bueno llama el“método” al que se acogen sus Ensayos. Aludí a ello en Santo Domingo, pero creo que no ha calado, porque, desde mi punto de vista, lo que Bueno llama, en el Prólogo, desde las primeras páginas de los Ensayos, “método geométrico de construcción de Ideas” es un punto de partida fundamental sin el cual no se puede realmente entender nada de la ontología de Bueno, ni, en general, de la filosofía de Bueno (E. M., 11 y 13):
El método al que quisieran acogerse estos Ensayos es el método "geométrico", el método de construcción de Ideas –pero de unas Ideas que no brotan solamente de otras Ideas, sino que se obtienen del análisis regresivo de la conciencia científica, política, "mundana", del presente, tal como nos es accesible.
Las Ideas no brotan solo de otras ideas, también pueden, pero no solo: se obtienendel análisis regresivo de la conciencia científica, política, mundana del presente; es decir, del análisis regresivo –este es el primer paso del método geométrico, de los saberes de primer grado del presente. Esta es una parte del método geométrico de construcción de ideas, la parte regresiva; pero, después, hay una parte progresiva, que aquí llama “constructiva”, “geométrica”, que tiene que ver con las ideas obtenidas por el análisis regresivo previo:
b) Construcción ("geométrica") de las Ideas obtenidas por el análisis regresivo. Partimos de la hipótesis según la cual las Ideas forman un "sistema" más o menos riguroso –es decir, no son todas composibles con todas de cualquier manera, mantienen conexiones "por encima de la voluntad" de quienes las usan. Esta hipótesis es, en realidad, el postulado mismo de la posibilidad de una filosofía académica.
Esas ideas no se pueden componer unas con las otras de cualquier manera, sino que, precisamente en función de ese análisis regresivo previo, de cómo se han obtenido en el regressus esas ideas, esas ideas se podrán componer después las unas con las otras de acuerdo con un sistematismo que está en relación con la idea de symploké (es decir, que no todas las ideas se pueden componer las unas con las otras, pero sí algunas con otras). Esto, resumidamente, es el método geométrico de construcción de ideas. Este método, para Bueno, es un método crítico. Aquí, lo sabe cualquiera que lo haya leído, pero Bueno, en los Ensayos materialistas, todavía emplea mucha terminología, fundamentalmente kantiana (v.gr. mundano-académico, crítico-dogmático). ¿Pero, qué quiere decir Bueno cuando dice que las ideas son críticas, que las ideas ontológicas son críticas?Yo creoque Bueno simplemente lo que hace es aplicar este método de construcción geométrica de las ideas: partir de los materiales fenoménicos en el regressus, y de las ideas obtenidas en el regressus volver constructivamente, en el progressus, a la forma en que se encadenan esas ideas. Y esto lo aplica cuando habla precisamente de la materia ontológico general (E. M., p 64):
6. La Ontología general la entendemos como el análisis de la Idea general de Materia (M). Suponemos, desde luego, que esta materia no podría ser pensada en sí misma, fuera del contexto de la propia realidad material que nos es dada en el Mundo –la materia cósmica, que se distribuye en los Tres Géneros M1, M2 y M3 (ver Ensayo II).
La materia ontológico general, dice Bueno, es una idea que no puede ser pensada en sí misma. Esto lo digo también, con toda la intención, por una de las cosas que me han venido diciendo después de aquella conferencia sobre ontología en Santo Domingo, donde yo argumentaba precisamente contra la idea de que la materia ontológico general pueda ser anantrópica, esa idea de que la materia ontológico-general pueda, al menos en algún grado, desligarse de la actividad del Ego trascendental. Se me decía: bueno, sí, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de su génesis, al constituirse la idea de materia ontológico-general, hay que tener en cuenta al Ego; pero cuando la materia ontológico general se considera en sí misma, cuando nos centramos en ella misma, en sus propios contenidos noemáticos, entonces tiene que ser anantrópica, porque si no caemos en el mundanismo. Yo creo que la respuesta que hay que dar a esa objeción es la que Bueno da aquí en esta misma página (E.M, p. 64):
Por consiguiente, la Idea "M" de Materia ontológico-general solamente puede entenderse en el contexto del Mundo (Mi=|M1, M2, M3|) y entenderla como una Idea que ha sido dialécticamente construida (históricamente) a partir del regressus de ese mismo universo. Esta afirmación equivale a postular que la Idea de Materia general (M), como idea crítica, es indisociable de su propia génesis como idea, es decir, que no podemos asumirla como una cierta "representación noemática" que nos pusiese en presencia de una cierta realidad, como si fuese posible entregarnos a ella en sí misma, en lo que se nos da. Es necesario, en todo momento, restablecer el circuito entre el "contenido noemático" de la Idea filosófica de Materia, y su constitución "noética", histórica. En esto consiste precisamente la crítica y, eminentemente, la crítica filosófica.
Es decir: el contenido, la estructura de la propia Idea de M, es indisociable (no ya solo inseparable) de su propia génesis como Idea. Y lo que hace aquí, lo que he subrayado, es la generalización de esto que dice sobre la idea de materia, a todas las ideas en general (pp. 64-65):
La constitución histórico-dialéctica de una Idea no puede ser considerada, por tanto, como un aspecto interesante, pero extremo a la Idea misma: esa constitución no es tema de erudición histórica, sino que pertenece a la estructura interna de la Idea.
Ello ya es muy cierto en el reino de muchos conceptos categoriales. Un químico, tan absorbido en la representación del "mundo verdadero", que le entrega Su ciencia, y que hubiese olvidado las "apariencias" de los sentidos, hasta tal punto que sólo viese el agua como "óxido de hidrógeno", no poseería un concepto crítico de "agua". Ciertamente, podría decirse que, en algún sentido, los demás conocimientos sobre el agua (su aspecto, la impresión que produce en nuestra piel, &c.) ya no son químicos, sino, p. ej., biológicos o psicológicos, y que, por tanto, no conciernen al químico qua tale. Pero si esto es verdadero en la línea del progressus, es erróneo en la línea del regressus. No es como biólogo como el químico debe identificar el "óxido de hidrógeno" con el "líquido elemento" de los poetas o del hombre de la calle (con el "agua", en sentido "mundano"); es como químico, en cuanto su concepto de "óxido de hidrógeno" debe llevar acoplado el esquema epistemológico de construcción a partir, precisamente, de las sensaciones mundanas. Así, pues, el concepto científico del agua, entendido como un proceso operatorio dialéctico, no se agota en el semicírculo de una trayectoria que nos pusiera en presencia de una "realidad objetiva" tal como "óxido de hidrógeno" –y que instaura, por cierto, un orden cerrado de conocimientos abstractos, en el que se constituye la ciencia escolástica–, sino que se continúa por el semicírculo siguiente, el que pasa precisamente por las sensaciones de la experiencia activa del propio químico. Diríamos que el cierre objetivo de la propia química está "abierto", agujereado, en su tramo regresivo.
Para Bueno, el hecho de que una idea sea critica quiere decir, fundamentalmente que su estructura incorpora su génesis, es decir, que no se puede tener en cuenta lo que la Idea dice, la estructura misma de la idea, su carácter interno, al margen de su propia constitución histórica o noética. Y esto lo dice, insisto, sobre la idea de materia ontológico-general, pero lo dice también, sobre todo, de las ideas en general.También se me ha acusado después de aquella conferencia de confundir ideas con cosas. Bueno: es que las ideas y las cosas están entreveradas, ese es el asunto, están intercaladas, y lo que hago simplemente es aplicar el método geométrico de construcción de ideas, de tal manera que para que una idea sea crítica, y no, digamos, pensar que la materia ontológico-general está ya dada, como si fuera una realidad, como si estuviera ahí. No, la materia ontológico-general está construida históricamente y, si rompes el circuito de su génesis, lo que estás haciendo es metafísica, te deslizas a la metafísica. Esto lo vamos a ver enseguida.
Estas son las fórmulas, como ustedes saben, que Bueno despliega en el primer Ensayo, en el capítulo III: el postulado I y el postulado II. He cambiado el orden de los postulados, porque me parece que el postulado II es menos problemático, o al menos ha dado menos problemas que la interpretación del postulado I (pp. 66-68):





El postulado II, dicho rapidísimamente, yo creo que es el postulado que nos preserva del mundanismo. ¿Por qué? Porque el postulado II nos dice que Mi está incluido en M. Esta inclusión, efectivamente, es la que nos salva del mundanismo porque lo que dice Bueno inmediatamente, cuando expresa en lenguaje natural esta fórmula, es que la inclusión recíproca, es decir, que M está incluido en Mi, no se puede sostener, es decir, que niega la recíproca. La recíproca es, precisamente, la fórmula del mundanismo. Es decir, si M estuviera incluida en Mi seríamos mundanistas.
Entonces, el postulado II, que se desarrolla en el postulado II’, que, como ven, es un desarrollo simple, puesto que si Mi está incluido en M, los diferentes contenidos de Mi [M1, M2 y M3] también están contenidos, por su parte, en M.
Ahora bien, lo interesante es el postulado I, y los desarrollos del postulado I; porque yo aduje también un desarrollo del postulado I, que es el postulado I’’, como una prueba, precisamente, de que la materia ontológico-general no se puede ver al margen de la actividad del Ego trascendental. Es precisamente la conclusión a la que llega Bueno cuando establece en el postulado I’’ que E es igual a M, que el Ego trascendental es igual a la materia ontológico-general. Vamos a ver que esto tiene una dificultad para interpretarlo, pero que, yo creo, se puede entender claramente, y yo lo entiendo a la luz de este texto extraído de El Ego trascendental, un texto también que lo hemos citado muchas veces, pero que nunca viene mal volver a ellos, porque es el texto correspondiente a esas fórmulas en El Ego trascendental (E. T., 294-295):
Al Ego trascendental E le corresponde, en este sistema, la función de totalización de M1, M2 y M3 en Mi (como coextensiva o igual a él) y, a su través, la función de «eslabón» entre Mi (objetivo de la Ontología especial) y M (objetivo de la Ontología general).
Ni siquiera cabría considerar propiamente como si se tratase de dos funciones, la función de totalización de Mi, por un lado, y por el otro la función de nexo o eslabón de Mi con M […]
Si se dan cuenta, esta función de totalización, es, exactamente, el postulado I de los Ensayos. E es igual a la reunión de los géneros M1, M2 y M3; es decir, la función totalización. Y a su través, es decir, a través de este primer postulado, otra función del Ego trascendental: la función de eslabón entre Mi –objeto de la ontología especial– y M –objeto de la ontología general–. Esto, que se da, según Bueno, a través de la función totalización, es exactamente el postulado I’’.
Fíjense en lo que dice Bueno (esto lo vamos a ver luego), fíjense en la pista que nos da aquí Bueno: la función de totalización, pone entre paréntesis, como coextensiva o igual a él. Lo que Bueno nos está diciendo, es que cuando utiliza el símbolo de la igualdad, es que son coextensivas, es decir, que son iguales en cuanto a la extensión denotativa de estos símbolos. Luego vamos a abundar mucho más en ello. Lo que nos dice aquí Bueno, después de desgranar estas dos funciones del Ego, es que ni siquiera se pueden considerar como si fueran dos funciones diferentes: la función de totalización de M, por un lado (P. I), y, por el otro, la función de nexo o eslabón de Mi con M (es decir, P. I’’) porque, dice Bueno:
Porque ello podría sugerir que M (la Materia ontológico general) está ya dada previamente a Mi, «a falta» de establecer el nexo o eslabón entre Mi y M. Pero M no es una Idea que pueda considerarse dada previamente a Mi, lo que equivaldría a decir, o a suponer, que Mi constituye una realidad autocontenida o totalizada sustancialmente, al margen de M. Estas «dos funciones» de E se reducen en realidad a una misma función, que se despliega en dos fases, dialécticamente implicadas en un «proceso circular».
Es decir, que, en primer lugar, tenemos P. I, que es la función o la fase 1, si se quiere, de la función totalización del Ego trascendental: la reunión de los géneros M1, M2 y M3. Después lo que tenemos es un desarrollo de esa fórmula [P. I’] que nos dice lo siguiente. Por una parte, es una fórmula que tiene dos segmentos, son dos fórmulas con el símbolo de la conjunción: por una parte, el Ego trascendental está incluido en los géneros de materialidad, en Mi, y, por otro lado, conjunción, los géneros de materialidad, la materia mundana, está incluida en el Ego. La primera parte de la fórmula, nos dirá luego Bueno, es una fórmula que tiene un sabor realista, porque lo que nos está diciendo es que el Ego trascendental no está fuera del mundo, el Ego trascendental es una realidad mundana. Ahora bien, lo que nos dice la otra parte, es que el mundo está dentro del Ego trascendental; lo que Bueno nos dirá aquí es que está recogiendo el fulcro de verdad del idealismo, la reducción del idealismo. Después llegaremos ahí.
Y finalmente P. I’’, donde se establece la igualdad –luego veremos qué quiere decir “igualdad” aquí– entre el Ego trascendental y la materia ontológico general (porque aquí escribe M). En esta fórmula M funciona o se define como materia ontológico-especial, como el mundo. Claro, esto es una cosa que realmente choca, porque, si aquí M se define como mundo, ¿por qué Bueno escribe M y no Mi? Bueno, para empezar, si escribiera Mi la fórmula sería redundante, porque Mi, en realidad, está en el postulado I, que establece que el E es igual a la reunión de los tres géneros de materialidad, Mi. Entonces, si Bueno hubiera escrito Mi, realmente, estaría reformulando P. I, no sería un desarrollo. P. I’’ lo que recoge es precisamente el carácter de eslabón que tiene E de Mi a M; y esto es exactamente lo que Bueno explica inmediatamente después en lenguaje natural (E. M., 67):
En resolución, el Postulado primero es, en su núcleo, un postulado crítico, por cuanto establece siempre que la Idea de Materia ontológico-general (M) sólo puede comprenderse regresivamente a partir de sus contenidos (M1, M2, M3), pero en tanto que este regressus pasa precisamente por la mediación de un Ego (E), definido precisamente como el proceso o ejercicio mismo de la regresión (ejercicio que comporta la práctica social misma de la abstracción de las "cosas del mundo", las guerras y la muerte) de este conjunto de Géneros de Materialidad hacia la Idea de Materia ontológico-general.
Lo que se está recogiendo con el postulado I’’ es M, en cuanto que llegamos a M a partir de Mi, por eso M se define como Mi. A esto es a lo que Bueno llamará en la siguiente página el contexto ɲ (n-gótica), porque toda esta argumentación, todas estas fórmulas, está dentro de un parágrafo titulado “Los contextos de la materia ontológico general”.
Para empezar, una cosa. Los dos planos que “descubre” Bueno cuando asevera que el principal descubrimiento de estos Ensayos es la distinción entre dos planos, la materia ontológica general y el plano de la materia ontológico especial, entre los que hay un entretejimiento preciso y complejo, obliga a leer las dos cosas; hay una distinción, pero también un entretejimiento. Realmente, la distinción entre los dos planosno es una separación dicotómica, es decir: la materia ontológico general no es un mundo que esté aparte, sustancialmente son lo mismo, en el fondo. Ahora voy a matizar esto que digo. Bueno escribe (E. M., 50):
La Ontología general y la especial se refieren, ciertamente, a lo mismo: al Ser, a lo que hay en general, a lo que existe o puede existir.
M y Mi se refieren a lo mismo, a la propia materia. Por lo tanto, lo que dice Bueno es que el contexto de M solo puede ser la propia materia, el contexto de M es un auto-contexto: la idea de materia ontológico general es una idea autocontextual (E. M., 67):
La Materia, en cuanto dada en algún Género cósmico, es decir, en cuanto "Mi", como variable cuyo campo de valores no es otro sino M1, M2, M3 resulta así contextualizada por la propia Idea de Materia regresivamente obtenida; o, si se prefiere, esta idea está contextualizada por la Materia cósmica (Mi), en cuanto procede regresivamente de ella.
Mi está contextualizada por M; o si se prefiere –aquí está el otro lado de la cuestión: esta idea, es decir, la materia ontológica general, está contextualizada precisamente por la materia cósmica Mi en cuanto que procede regresivamente de ella. Aquí hay otra cosa a la que me quiero referir. Cuando critiqué una de las definiciones que da Javier Pérez Jara sobre la materia ontológico general diciendo que es realidad absoluta –y luego se me ha dicho que yo no he leído el libro, y no sé qué, que en el libro dan otras definiciones, no solamente esa. Yo me metí con esa porque me parece que es la más chocante y la más errada. Pero hay otra definición (porque funcionan así, mediante definiciones, como si se pudiera dar en un par de líneas una definición de lo que es la materia ontológico general) que resulta menos chocante pero que yo creo que es también errada: la materia ontológico general es el contexto ontológico más general que podemos concebir (“the most general ontological context we can conceive”). Esto es cierto desde el punto de vista de lo que Bueno llamará contexto ɱ, m-gótica (contexto del progressus), pero no desde el punto de vista del contexto ɲ, n-gótica (contexto del regressus). Bueno establece en este pasaje dos contextos de la idea de materia ontológico-general (E. M., 68, 174):
Hemos determinado de este modo dos contextos de la Idea de Materia ontológica-general (M), que se nos aparecen indisociablemente vinculados a Mi, sea progresivamente (puesto que “M” se refiere a “Mi” necesariamente –la versión metafísica de esta necesidad sería la tendencia secular a construir cosmogonías, en las cuales, a partir de un "ápeiron" primordial –M–, se intenta obtener un mundo efectivo Mi), sea regresivamente (puesto que "E" es la propia constitución de la Idea general de Materia, a partir de Mi). Llamemos m-gótica al primer contexto, y n-gótica al segundo. Representaremos abreviadamente cuanto hemos dicho, de este modo:


En ɲ (n-gótica), M ya no es el contexto ontológico más general, sino que es la materia ontológica general la que está contextualizada por la materia cósmica Mi. No es una cuestión de ver cuál es el contexto más general o menos general, depende del contexto; en el contexto progresivo, ɱ (m-gótica), sí que es M; pero en el contexto regresivo ɲ (n-gótica), el contexto más general es Mi. Y precisamente, en el postulado I’’ cuando establece la adigualdad entre M y E, nos está diciendo que M se define como Mi porque aquí está tratando del contexto ɲ (n-gótica), está hablando de la regresión de Mi a M.
Todo esto lo digo, para empezar, porque yo parto aquí de la tesis de que entre M y Mi hay una circularidad dada a través del proceso regressus-progressus. No voy a abundar sobre esto; ha habido conferencias al respecto: la que dio Vicente Chuliá en Santo Domingo, la que dio Tomás García recientemente aquí. Hay gente que lo niega, que niega el circularismo, que niega el progressus desde M… En fin, yo creo que basta con leer los Ensayos para darse cuenta que hay un progressus y un regressus entre los dos planos de la ontología. La razón por la que me interesa esto es porque después, cuando nos metamos de lleno en la doctrina de los tres géneros de materialidad, para entender un aspecto clave de esta doctrina, que es su carácter trascendental, lo que Bueno llama la symploké dialéctica o trascendental, la materia ontológica, en su progressus, va a aparecer constantemente. Y lo hará según una idea que la presenta aquí, en el primer ensayo, la idea del esquema trascendental (E. M., 283-284):
En cuanto a lo esencial, podemos decir aquí que la Materia ontológico-general (M), como Idea dialéctica, es, a la vez que el límite absoluto del regressus de todos los regresos, es decir, materialidad trascendental (M. T.), el esquema trascendental (en su progressus) de todos los regresos determinados que se dan en el marco ontológico-especial categorial. La Materia (M), como esquema, se mueve en el campo mundano ontológico-especial. Pero este su esquematismo solamente podría asumirlo en la medida en que ya es, ejercitativamente, materia ontológico-general (M. T.). De esta suerte, M. T. es, a la vez, ejercitada como esquema en el contexto ontológicoespecial y, por tanto, se nutre constantemente de los procesos que tienen lugar en este contexto, a la manera, cierto, como el concepto de fruta se mantiene en el campo de las manzanas, peras y ciruelas, como decía Engels. No es ninguna Idea metafísica. Pero como quiera que esta materia sea ella misma el término de un movimiento (regresivo y progresivo), y no algún aspecto absoluto, aquel ejercicio representará, a su vez, la Idea de materia ontológico-general, como Idea, en su progressus. Hay una circulación dialéctica –la dialéctica clásica del regressus-progressus– o, si se prefiere, una "realimentación" de la Idea de materia ontológico-general por las materialidades ontológico-especiales. De este modo, la Idea de materia ontológico-general no se refiere arbitrariamente (no constructivamente) a un "más allá" transmundano, nouménico, trascendente, sino que formaliza la propia autotrascendencia (crítica) del Mundo en cuanto que ella se ejercita dialécticamente en los procesos de la racionalidad "intramundana".
Es así como la Idea de Materia (M) viene a presentarse como una Idea crítica, como el esquema de la misma actividad crítica. En efecto, desde la Idea de M. T. como límite de todo regreso, toda materia (ontológico-especial) –en cuanto ahora puede ya oponerse a una forma– se nos representa ella misma como el ejercicio de un regressus crítico. Recuperamos, de este modo, el contenido crítico de la distinción metafísica entre materia y forma. Tomemos como referencia una situación mundana específica (el paisaje geográfico –montañas, árboles, ríos– que nos rodea, el espacio de los elementos químicos que componen la categoría química, el espacio de las células, organismos, &c., que componen la categoría biológica). Podemos describir esta situación como una pre-configuración de la conciencia (E) por la cual ésta (como pre-conciencia, en sentido lógico, como conciencia constituyéndose), se da precisamente determinada por esos contenidos ("formas") y no es algo distinto, en cierto modo, de ellos. Esta situación corresponde con el estado "acrítico" o "precrítico" de la conciencia, respecto a las configuraciones de referencia. Es el caso de la identificación acrítica de la conciencia con las formaciones geográficas como si estuvieran dadas intemporalmente –el Volcánsagrado como un dios inconmovible, en medio de sus agitaciones; la inmutabilidad de la bóveda celeste y de los astros que la surcan, ingénitos e imperecederos– o de la identificación acrítica con las instituciones sociales –el Rey divino, la estructura de castas– como determinaciones eternas e irrevocables. Ahora bien: la crítica de semejantes configuraciones no es otra cosa sino la trituración misma de sus formas (de la identificación de nuestra conciencia con ellas), trituración intencional o real, física, social, que está ya documentada en los mitos cosmogónicos que han rebasado el nivel del puro relato homonímico. Pero esta trituración crítica es precisamente no otra cosa sino la transformación de las configuraciones en materia. La "materia" es ahora el resultado mismo de la crítica o trituración de una configuración dada, por medio de otra, en el ejercicio de la práctica misma social, histórica.
Nótese que M, como esquema, opera en el plano mundano. Pero, y esto lo subraya Bueno, en la medida en que E ya se ha construido, pues es “ejercitativamente materia ontológico general (M. T.)”. No es metafísica, pues ya se nutre de los procesos dados en la materia ontológico-especial, en la racionalidad intra-mundana. Ahora bien, otra cosa es que haya componentes de esa racionalidad que desbordan el mundo. En este momento de la exposición, Bueno se va a situar en un plano morfológico. El regressus será la trituración crítica de aquellas configuraciones: la trituración crítica de sus formas, la transformación de las configuraciones en materia. Cuando se trituran las morfologías de Mi, el resultado del regressus es precisamente su configuración como materia (“La "materia" es ahora el resultado mismo de la crítica o trituración de una configuración dada, por medio de otra, en el ejercicio de la práctica misma social, histórica […]”). Hay multiplicidades heterogéneas de las que se obtienen multiplicidades homogéneas; se está preparando aquí la distinción que se corresponderá, en un artículo del año 2007, con la distinción entre el plano lisológico y el morfológico. El regressus se produce precisamente mediante un lisado de esas morfologías, a partir de las cuales se obtienen las ideas cardinales del materialismo filosófico (E, M, Mi; M1, M2, M3). La materia ontológico general procede, a su vez, de un lisado de esos lisados ontológico-especiales previos.
En cambio, son morfológicas las categorías (v. g., físicas, biológicas, &c.), entendidas como totalidades atributivas. Esto es muy importante porque se dijo, por ejemplo, dijo Alvargónzalez en la conferencia de Santo Domingo, que las categorías gnoseológicas, es decir, las categorías de las ciencias, son ya ontológicas. Y efectivamente lo son, porque ontológico es todo, pero lo son de una manera distinta, ese es el asunto, porque las categorías científicas son atributivas pero, sobre todo, son morfológicas, es decir, son el resultado de una operación conformación, mientras que las Ideas que usamos en el ámbito de la ontología especial y general, son el resultado de una operación lisado. Y ya no son atributivas, sino que son principalmente distributivas, y de ahí viene precisamente su asimilación con las clases lógicas, con las clases de la lógica de clases. Entonces, nos dice Bueno, antes de pasar a la exposición propiamente dicha de la doctrina de los tres géneros (E. M., 287):
El progressus de la característica materialidad que es M. T. también se realizará de un modo característico, adecuado al regressus que lo instaura: a saber, como esquema de los propios regresos hacia las materialidades especiales. Puesto que las "configuraciones" de M son ahora las mismas materialidades determinadas (por tanto, el propio regressus determinado), su progressus será el retomo a aquel regressus. Esto es lo que explica la posibilidad de entender M. T. a la vez como esquema de las materialidades ontológico-especiales y como materialidad ontológico-general. Es esquema, sin duda, pero (dado su contenido semántico) precisamente siéndolo, rebasa su función de esquema (regressus) y, a la vez, precisamente por rebasarlo, se convierte (progressus) en esquema ontológico especial. Esto no ocurre con otros esquemas ontológico-especiales tales como sustancia, esencia o causa.
También la materialidad trascendental (M. T.) debe tener su progressus: más claro no se puede decir. ¿Cuál puede ser este? Porque evidentemente a partir de la materia trascendental no podemos reconstruir el mundo, que siempre nos es dado. Quiero decir, evidentemente, cuando hablamos de progessus que nadie piense que estamos diciendo que el mundo se puede deducir de la materia ontológico general; hay que partir del mundo ya dado, como un fáctum. “Y sin embargo, dice Bueno, solo en el progressus M se convierte en materialidad trascendental (M. T.) del mismo modo que solo en el progressus cada materialidad determinada asume su papel pleno, ante las formas que con ella se configuran” (ibid.). Atención a los que niegan el progresuss, porque lo que están diciendo es que la materia trascendental no es trascendental. Lo que está diciendo Bueno es que la materia solo es trascendental cuando se confirma en la dirección del progessus, cuando se reaplica a los géneros de materialidad.
Es decir, que lo que nos vamos a encontrar constantemente cuando reexpongamos la doctrina de los tres géneroses que la razón por la que los géneros son de materialidad, es decir, que son materia, es precisamente el esquema trascendental que nos provee la materia ontológico general en la dirección del progressus. Si no tuviéramos la materia ontológico general operando en la dirección del progressus, ya no sería materialidad, sería otra cosa, estaríamos en otro contexto ontológico (v. g., sustancia, esencia, causa, &c.).
Para terminar, un pasaje de la teoría del cierre categorial que me parece que recoge perfectamente todas estas ideas (TCC, 1422-1423):
La «presencia» constante de M en el mundo –M no hay que pensarla como algo dado «antes del mundo», sino antes, después y en el mundo– tiene también, como principal efecto crítico, frenar la tendencia reduccionista (del evolucionismo reduccionista), en la Scala Naturae, de lo más complejo a lo menos complejo; cuando ponemos M entre paréntesis lo primero, según la cronología, aparece como la fuente de todo lo que sigue después (el primum aparece como summum); pero cuando se tiene en cuenta M tanto los cuerpos vivientes como los cristales están, por así decirlo, «igual de cerca de M», sin necesidad de romper el orden entre ellos. El «envolvimiento» de los tres géneros de materialidad M1, M2, M3, por la materia ontológico general M (una pluralidad pura de contenidos indeterminados –respecto de nuestras coordenadas– que se codeterminan) arroja sobre los géneros de materialidad especial una luz crítica que permite verlos de una manera enteramente distinta a como los veríamos en el supuesto de que no contásemoscon esa luz de M; o, si se prefiere, M es el resultado de entender a los géneros de materialidad especial de un modo crítico característico en el que hay que subrayar sobre todo su «insustancialidad» y la visión de su finitud (que comporta la crítica a la infinitud que podría atribuirse al mundo físico, ateniéndonos únicamente a los géneros de sus materialidades). Si retirásemos M cabría hablar, por ejemplo, de la sustancialidad del mundo físico y de su eternidad, al modo de los atomistas o de Aristóteles y, por supuesto, de la «sustancialidad» del mundo de las esencias. Por el contrario, contemplar a M1, M2, M3 desde M es tanto como reconocer que ni M1 ni M2ni M3 son necesariamente géneros o rótulos de entidades «increadas». En cualquier caso, no olvidamos que la tesis de la finitud del mundo no implica la tesis de su creación ex nihilo, tal como lo enseña la metafísica creacionista, basada en la identificación de M con el Dios de la ontoteología.
M no hay que pensarla como algo antes del Mundo, sino antes, después y en el mundo. Esto es muy interesante porque, constantemente, Pérez Jara y estas personas dicen: ¿qué es lo que había antes del filtro? El filtro antrópico es la metáfora que Bueno utiliza a veces para hablar de la actividad del Ego trascendental. Entonces lo que dicen es: si el Ego trascendental filtra la materia ontológico general, y el resultado de la filtración es la materia ontológico especial, ¿qué es lo que hay antes del filtrado? ¿Qué queda cuando se quita el “filtro” antrópico? ¿M? Pero lo que está diciendo Bueno es que M no está antes del filtrado: está antes, después y durante, y en el mundo. Es decir, el antes del filtrado es una cosa que solo tiene sentido una vez que se ha construido la idea de M en el mismo mundo.
Este texto, de la teoría del cierre, tiene una correspondencia total con un texto de los Ensayos materialistas que leí yo, y que no voy a volver sobre él, que está en el segundo capítulo del segundo ensayo (pp. 337-338) donde habla precisamente de esto: de la Scala Naturae y de la identificación que se tiende a hacer entre el orden de aparición, el orden cronológico de esos estratos, y el orden de complejidad o el orden ontológico.
Pero cuando se tiene en cuenta M, tanto los cuerpos vivientes como los cristales –los cristales se supone que están más debajo de la pirámide que los vivientes– están igual de cerca de M, sin necesidad de romper el orden entre ellos. Lo digo porque también se ha dicho que M1 está más cerca de M que el resto de los géneros, o que hay géneros que están más cerca de M. Lo que dice Bueno aquí claramente es que desde el punto de vista ontológico, aunque cronológicamente haya, efectivamente, una evolución, que se puede reconstruir desde el presente, desde el punto de vista ontológico, esa cronología no implica una prioridad ontológica. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente la idea de M, que funciona críticamente queriendo decir lo siguiente: que ningún género de materialidad es originario, aunque cronológicamente se pueda reconstruir, digamos, su prioridad, desde el punto de vista ontológico ninguno de ellos es prioritario respecto de los demás. “El envolvimiento de los tres géneros por la materia ontológico general arroja sobre los géneros de materialidad especial una luz crítica que permite verlos de una manera enteramente distinta a la manera en que los observaríamos si no contásemos con la idea de M”, añade Bueno. Por eso estoy subrayando constantemente lo importante que es entender M primero para entender los géneros de materialidad después.“M es el resultado de entender a los géneros de materialidad especial de un modo crítico característico, en el que hay que señalar, ante todo, su insustancialidad, y la visión de su finitud.”Es lo que he dicho antes: no son sustancias, no son causas, no son entes, fenómenos; son géneros de materialidad –diremos, después, “estromas”, idea críticamente introducida precisamente contra esos contextos ontológicos.
Si ustedes se dan cuenta, la propia arquitectura de los Ensayos reproduce esto que digo, porque en el primer Ensayo, que está dedicado fundamentalmente a la ontología general, hay sin embargo un capítulo donde introduce toda la ontología especial, un apartado dedicado a los formalismos (cap. IV, que viene después del cap. III, este capítulo tan extenso donde ha hablado de la materia ontológico general, donde están las fórmulas que acabo de citar). Después introduce un capítulo donde presenta los formalismos como una doctrina que, según él, dice, es la negación de la negación. La doctrina de los tres géneros de materialidad es la negación de la negación. ¿Y qué es lo que niega? Lo que niega precisamente son los formalismos, y los formalismos son a su vez negaciones de esa tridimensionalidad de la idea de mundo –luego veremos la idea de dimensión, qué alcance tiene. Lo que hacen los formalismos es reducir Mi a uno o varios géneros, según el formalismo sea unigenérico o semigenérico.
Pero después, en el segundo Ensayo, también, empieza hablando sobre la materia ontológico general. Es decir, de alguna manera el tratamiento ontológico-general y ontológico-especial están intercalados entre los propios Ensayos. Aunque el primer Ensayo habla preferentemente de ontología general, hay un capítulo sobre ontología especial: lo que pasa es que lo que se trata en ese capítulo de ontología especial es la parte de la ontología especial que tiene repercusiones en la ontología especial, porque el formalismo tiene repercusiones en ontología general. Entonces, Bueno va repasando los diferentes formalismos unigenéricos, y dice que los formalismos primario y secundario son, en principio, algebraicamente compatibles, dice él, con una ontología general crítica. Sin embargo, el formalismo terciario (v. g., Platón, Russell) ya es mucho más complicado que desarrolle una idea crítica parecida a la materia ontológica general.
Y al mismo tiempo, cuando empieza a hablar de los géneros de materialidad en el segundo ensayo (que se titula: “Doctrina de los tres géneros de materialidad”), no en un capítulo, sino en la introducción, habla precisamente de la materia ontológico-general. Las citas que les acabo de poner sobre el progressus característico están extraídas de la introducción del segundo Ensayo. Entonces, nos metemos en el segundo Ensayo.
4. La doctrina de los tres géneros de materialidad
El segundo Ensayo, como digo, contiene la doctrina de los tres géneros de materialidad propiamente dicha.
El segundo Ensayo dice muchas cosas y hay varios capítulos; yo me voy a ceñir ahora, para no aburrir tampoco, a lo que me parece que son los tres capítulos fundamentales donde se da esta reexposición de Bueno: el capítulo I (“Exposición analítica de la doctrina de los tres géneros de materialidad”), el capítulo III, que va después del capítulo que expuse yo en Santo Domingo, el capítulo sobre la forma y la materia, los todos y las partes (“Symploké empírica de los géneros de materialidad”), y después de introducir en el capítulo IV la idea de dialéctica, Bueno pasa al capítulo V (“Symploké dialéctica” –también llamada trascendental). Son tres direcciones en las que vamos a reexponer la doctrina de los tres géneros, una vez contextualizada en la ontología general.
4.1. Reexposición analítica
Lo primero que me interesa subrayar o traer aquí a discusión a propósito de esta exposición analítica de los tres géneros de materialidad es una nota a pie de página que me parece interesantísima y que podría parecer, si se lee (lo dice el mismo Bueno), una simple precisión lingüística, pero no es solo una precisión lingüística. Lo que se pregunta aquí Bueno es: ¿por qué llamar géneros a los géneros de materialidad? Bueno escribe (E. M., p. 291, nota núm. 104):
¿Por qué llamarlos Géneros y no, por ejemplo, "Esferas", "Reinos", "Mundos", "Estratos", "Categorías", "Grupos ontológicos"? Aquí no voy a responder adecuadamente a esta pregunta. Tan sólo ofrezco unas breves consideraciones, orientadas a aclarar el sentido de la pregunta. No es, desde luego, una pregunta meramente "lingüística", sino que, a la vez, prejuzga el tipo de realidad ontológica que atribuimos a lo que denotan los símbolos M1, M2, M3.
a) No los llamamos "esferas", "reinos" o "mundos" –como haría Simmel o Popper (ver el capítulo VI de este Ensayo)– porque estos términos sugieren espacios cerrados, totalidades. Y los cierres son aquí sólo "categoriales", dentro de cada Género, no ontológicos. M1, M2, M3 son entendidos aquí como partes del Mundo –el Mundo de la Ontología especial–, y no como Mundos-Totalidades.
b) No los llamamos "estratos" porque esta palabra suele utilizarse para designar los grados o niveles de la Scala Naturae (Boutroux: De la contingence des lois de la Nature, 1874): átomos, moléculas, macromoléculas, células, organismos, &c. Es decir: la "estratificación de la realidad inteligible" (Die Schichtung der reaten Welt de N. Hartmann: Neue Weg der Ontologie, Kohlhammer, reimpresión, 1968, cap. VIII y V: Stufenfolge und Schichtenbau der Welt). El criterio que utilizamos para distinguir "estratos ónticos" y "géneros ontológicos" es el siguiente: "Estratos" envuelve la Idea de superposición salvo por un gratuito decreto, no cabe considerar lo psíquico o espigradación, inclusión de lo inferior en lo superior. Por este motivo, ritual como estratos al lado de los átomos, moléculas, organismos, etcétera. (Tales decretos se inspiran, en rigor, en el orden cronológico de aparición.) ¿Por qué lo psíquico es, ontológicamente, "más complejo" que lo inorgánico? M2 no es un estrato; pertenece a una clasificación distinta de la que determina los "estratos" que, por cierto, se mantiene en el género M1.
La clasificación que ofrece Bueno aquí, la clasificación de los tres géneros de materialidad, es una clasificación distinta que la de los estratos ante la que nos pone la Scala Naturae. Clasificación que, por cierto, dice Bueno, se mantiene a la escala de M1, es decir, en una escala fisicalista. Y efectivamente, porque cuando nos fijamos en esa ontología de la Scala Naturae donde estáprimero, pues, digamos, la parte física inorgánica, después la orgánica-biológica, y si se quiere, la cultural social, y luego lo que se quiera, en esa ontología piramidal, los estratos que se van superponiendo los unos a los otros; y se mantiene en el género M1 porque ese tipo de ontologías dependen de su reducción descendiente. La clave de esas ontologías es que tú puedes reducir la escala, diríamos, cultural o sociológica a la biológica, y de la biológica, de nuevo, a la física. Y entonces la física, o la inorgánica, como se quiera decir, los átomos, las moléculas, se mantienen como la base, el sótano ontológico, que se dice a veces, del mundo. La clasificación de los géneros de materialidad es distinta. Esto no quiere decir, por cierto, que Bueno desprecie este tipo de clasificaciones de la Scala Naturae. Vamos a ver después cómo las retoma, a su manera, y las retoma precisamente en lo que va a llamar la symploké empírica de los géneros de materialidad.
c) No los llamamos "categorías" porque reservamos este nombre para designar a las regiones acotadas por las ciencias particulares ("categorías termodinámicas", "categorías sociológicas", &c.). Las categorías son Ideas, en. cuanto son designadas globalmente, pero hay muchas Ideas (Todo y Parte, Posible y Necesario, &c.) que no son categorías.
d) No los llamamos "grupos ontológicos" (como algunas veces se ha hecho en España: García Morente, Lecciones de Filosofía, lección XX, pág. 341, llamaba "grupos ontológicos" a "las grandes rúbricas en las que se recapitula lo que hay": objetos reales –que corresponden a M1 y M2– y objetos ideales –que corresponden a M3. La misma terminología sigue Ferrater Mora: El ser y el sentido, Madrid, Rev. Occ, 1967, cap. IX, 5, y cap. X) porque "grupo" es un concepto algebraico muy preciso (grupos de transformaciones, grupos abelianos, &c.). Y si se toma "Grupo" en el sentido ordinario, nos formamos un concepto de los géneros ontológicos hipostasiados, como si fuesen unidades de artillería o batallones de un Regimiento.
Hablamos de "Géneros ontológicos" porque M1, M2 y M3 son pluralidades cuyas partes son, en gran medida, distributivas. Pero no son géneros "porfirianos", porque sus partes se acumulan y se ordenan muchas veces (como se ordenan las partes del Espacio –Locke, Ensayo, Libro I, cap. XV, párrafos 5 y 10–, o las partes de las Formas kantianas), y en su conjunto, más que "universales", son "Individuos" (géneros combinatorios).
Aquí pasa a la reexposición analítica de cada uno de los géneros. Nos vamos a fijar en una distinción a la que ya he aludido, y que es fundamental, teniendo en cuenta que los géneros son clases. Ya hemos visto que cuando Bueno utiliza estas fórmulas, cuando utiliza el functor inclusión, intersección, cuando utiliza el signo de igualdad, el artificio lógico, el grosero o torpe artificio lógico, dice él, asimilalos géneros de materialidad con las clases lógicas. Pues bien, las clases tienen siempre una intensión connotativa y una extensión denotativa, una serie de elementos a los que se refiere deícticamente. Es decir, aquello que define M1 como notas intensionales y aquellos elementos, ejemplos (no se pueden decir naturalmente todos) de la extensión denotativa que cubre esa idea, que cubre esa clase (E. M., 292):
a) Primer Género de Materialidad (Mi) es una expresión que intenta cubrir la dimensión ontológica en la que se configuran aquellas entidades (cosas, sucesos, relaciones entre cosas..., "nacimientos y corrupciones", &c..) que se nos ofrecen como constitutivos del mundo físico exterior; es decir, todas aquellas entidades, tales como campos electromagnéticos, explosiones nucleares, edificios o satélites artificiales que giran; por tanto, también colores (verde, rojo, amarillo), en cuanto cualidades objetivas desde un punto de vista fenomenológico, en el que no distinguimos aún cualidades primarias y secundarias.
Es decir, en M1 se disponen todas las realidades exteriores a nuestra conciencia y esta sería su primera nota intensional: su índole exterior. En este género hay que incluir las realidades corpóreas y ciertas propiedades que van ligadas a los cuerpos y que se manifiestan como objetivas a la percepción. La materia, pero también la antimateria, este nombre tan desafortunado, creo yo, que se utiliza para las antipartículas. Una antipartícula es una partícula cuya carga eléctrica es la opuesta a una partícula de referencia. Pero la antipartícula es tan material como la partícula.
Y aquí una cosa interesante, a laque va a volver cuando retome la exposición analítica de los demás géneros, es establecer una distinción o partición, en el interior de cada uno de los géneros, de acuerdo con criterios que tienen que ver con la operatoriedad, con el acceso, diríamos, operatorio, a los géneros de materialidad. Por una parte, están los contenidos exteriores dados fenomenológicamente dentro de unas coordenadas históricamente presupuestas. Por otra parte, los contenidos exteriores que no se dan fenomenológicamente pero que son admitidos como reales en este género por otros motivos (v. g., cara oculta de la Luna en fechas anteriores a su circunvalación por soviéticos y norteamericanos, el centro de la Tierra). Hay elementos del campo denotativo de M1 que es dable acceder directamente, y otros no. Yo esto lo pondría en correspondencia, no he traído la cita, con una distinción que aparece, que yo sepa, en España frente a Europa (1999), que es la distinción entre conceptualizaciones directas (o rectas) y oblicuas. Por ejemplo, una conceptualización directa, dice Bueno, es la Luna. Si nos centramos en la Luna, sea a simple vista o con un telescopio, lo que hacemos es conceptualizar la Luna en su dintorno desde un punto de vista directo. Aquí entraría la Luna precisamente como referencial primogenérico. Sin embargo, hay otros elementos que solo se pueden conceptualizar de forma oblicua, es decir, tomando como referencia una determinada plataforma, y, a partir de ella, ir viendo cómo se refractan. El ejemplo que pone Bueno es el de la viga. La viga, una masa, digamos, una masa cuadrada de madera o de hierro o lo que fuera, solamente se puede conceptualizar como tal viga en el contexto de un determinado edificio. Solamente a partir de la morfología del edificio, ese meroema que sería la viga puede conceptualizarse como tal viga. Entonces la viga sería un concepto oblicuo, y no directo. Sin embargo, lo que dice Bueno, es que hay procesos, que él llama de retroferencia, de tal manera que los conceptos oblicuos como el de la viga pueden convertirse por retroferencia en conceptos rectos, en conceptos directos. Entonces, cuando hay una masa cuadrada de madera en el aserradero esperando a que se inserte en un edificio, podemos llamar, por retroferencia, “viga” a esa masa de madera que todavía no es una viga. Pero esa viga tiene que haber sido conceptuada previamente de una forma oblicua.
Yo creo que estas distinciones que hace Bueno, distinciones operatorias, que tienen naturalmente un sabor gnoseológico, epistemológico también, entre aquellos elementos de M1 –y después dirá de M2 y M3– que se pueden acceder directamente a ellos, o que se pueden acceder indirectamente a ellos, lo que nos está remitiendo es precisamente a estos modos de conceptualización directos, o modos de conceptualización oblicuos, y entre ellos median estos procesos dialécticos que Bueno llama retroferencias. Y después, al final de este mismo capítulo de la exposición analítica de los géneros, Bueno ensaya, de alguna manera, vuelve a definir los géneros, una definición de los géneros, pero esta vez cruzando criterios que tienen que ver con el espacio y el tiempo. M1 reúne a todas las entidades que de un modo que puede ser inmediato en Mi caen en el ámbito del espacio, entendiendo aquí por espacio, cuidado, originariamente, no ya un concepto geométrico, ningún modelo, sino el espacio individual, dotado de unicidad, según una percepción históricamente constituida, en la que se dan las relaciones de proximidad y lejanía, movimiento y desplazamiento. Ni siquiera es preciso llamar a este espacio euclidiano, porque el espacio euclidiano ya no es primo genérico, sino un contenido de M3 que sistematiza una gran porción de entidades del espacio práctico perceptual (E. M., 391):
El Primer Género de Materialidad reúne a todas las entidades que, de un modo que puede ser inmediato –mundus adspectabilis–, caen en el ámbito del espacio, entendiendo aquí por espacio, originariamente, no ya un concepto geométrico, que pertenecería a la Tercera Materialidad (p. ej., los espacios de Hilbert o los espacios de Banach), ningún modelo, sino el espacio individual, dotado de unicidad, según una percepción históricamente constituida, en el que se dan las relaciones de lejanía o proximidad, de movimiento-desplazamiento. Ni siquiera es preciso llamar a este espacio euclidiano. El espacio euclidiano es un modelo abstracto-académico que pertenece al Tercer Género de Materialidad y que sistematiza una gran porción de entidades espaciales (derecha-izquierda, arriba-abajo, lejos-cerca...) del espacio práctico perceptual. Las entidades de Mi en cuanto tales se relacionan exclusivamente por contacto –no hay relaciones a distancia. El espacio de que hablamos no es tanto un concepto cuanto un ámbito ontológico concreto, dotado de unicidad, cuyas partes están dadas en él como irrepetibles.
“(…) cuyas partes están dadas en él como irrepetibles”, yo creo que esta es la clave para entender la idea de espacio que se está manejando aquí. Luego volveremos sobre la idea de espacio, porque tiene su miga, cuando hablemos de la idea de tiempo en función de la idea de segundo género de materialidad.
Hemos visto que M1 tiene una serie de notas intensionales que tienen que ver con la exterioridad, con la referencialidad corpórea, con la realidad fisicalista, con la corporalidad, con la espacialidad más que con la temporalidad. Y hemos visto una serie de ejemplos de su campo denotativo (v. g., las explosiones, la Luna, este libro, este móvil, &c.). Ahora hace lo mismo con el segundo género de materialidad (M2), que acoge a todos los procesos reales dados en el mundo como interioridad. Aquí hay otra nota intensional connotativa; si la nota intensional de M1 era la exterioridad, ahora nos encontramos con procesos que tienen que ver con la interioridad, es decir, con las vivencias de la experiencia interna (v. g., los ensueños que un ciudadano pueda ofrecer al psicoanalista como material). (E. M., 293):
Pero el "dentro" de esta experiencia interna no tiene por qué ser pensado como subjetividad en el sentido sustancialista. La subjetividad es una elaboración no materialista que desfigura por completo el significado ontológico de este "dentro" segundo-material.
Claro, si un intérprete más o menos grosero o apresurado de Bueno coge esta tesis así, este pasaje descontextualizado, inmediatamente la idea de subjetividad habría que tirarla a la basura. Sin embargo, luego vamos a ver que en el capítulo de la symploké dialéctica Bueno lo que nos ofrece es una auténtica teoría materialista de la subjetividad, acudiendo a la idea de inconsciente. Entonces, por una parte, efectivamente, la idea de subjetividad es una elaboración no materialista, pero esto no quiere decir que no se puedan hacer, efectivamente, elaboraciones materialistas de la idea de subjetividad. Y aquí de nuevo introduce la distinción entre conceptualizaciones rectas o directas y oblicuas (E. M., 294):
De una parte, las vivencias de la experiencia inmediata de cada cual (sensaciones cenestésicas, emociones, &c.). La estructura de esta experiencia es, esencialmente, puntual –es decir, debe ser pensada como aconteciendo en el "fuero interno" de cada organismo corpóreo dotado de sistema nervioso. Sin embargo, es una referencia que nadie puede borrar. De ella parte todo el mundo.
Pone también el ejemplo del behaviorismo, dice también que hay errores (v. g., “brazo fantasma” del amputado), pero esto ocurre también en el primer género con las alucinaciones ópticas. Esto, por lo que tiene que ver con las conceptualizaciones directas deM2; las conceptualizaciones oblicuas son las que se dan cuando extendemos esa interioridad, esas sensaciones cenestésicas, esas emociones, esas expresiones de los sentimientos a otros. Y principalmente, dice Bueno, a los animales, porque el género M2 se da a escala zootrópica (E. M., 295):
De otra parte, los contenidos no se presentan como contenidos de mi experiencia (tampoco en la división correspondiente que dimos del Primer Género el centro de la tierra era visible), sino de la experiencia ajena (animal o humana), pero en tanto que es sobreentendida como interioridad. Todo el vocabulario etológico, psicológico (popular o científico), pertenece a este grupo. Así, cuando hablamos del dolor (sensación dolorosa) que una herida abierta le produce a un perro, esta entidad es pensada como interioridad. Sabemos que toda una tradición mecanicista –aunque muy frecuentemente ligada con el más exacerbado espiritualismo: Malebranche– se obstina en no querer reconocer la realidad de semejantes contenidos, calificándola de antropomorfismo. Malebranche parece que quería creer que su perra no experimentaba ningún dolor cuando se la apaleaba: era una máquina. Pero semejante conclusión tiene todas las características de ser una conclusión escolástica, y quien se ensaña con un animal por considerarlo una máquina obedece al mismo "mecanismo" que aquel escolástico que no quería moverse de su sitio después de haberse convencido de los argumentos de Zenón contra el movimiento.
La tesis del automatismo de las bestias, esto ya lo apunté en Santo Domingo también, es la tesis filosófica que ha bloqueado de algunamanera la conceptualización de M2. Porque una de las cosas que dice Bueno, y esto es una de las razones por las que las ideas de M1 M2 M3 son ideas críticas también, es decir, que su estructura interna recoge su génesis, es que tales ideas no han sido conocidas siempre, sino que han sido talladas en la propia tradición filosófica. La idea de M1, dice Bueno, fue desconocida durante siglos porque a partir de Aristóteles se entronizó la tradición que distingue dos grandes tipos de materia: la materia sublunar y supralunar. De tal manera que esa materia mundana no está dada a la misma escala. Es decir, que de alguna manerala idea de M1no estaba totalizada, enlazada a la materia supralunar con la materia sublunar; ¿cuándo se hace esto? –Con la mecánica moderna, con el anteojo de Galileo, dice Bueno. Solamente con la mecánica moderna, con el anteojo de Galileo, se puede enlazar así la materia mundana de modo tal que pueda hablarse de un género (M1). Esto nos preserva de cualquier intención de decir que M1 estaba ya dado por siempre; es decir: M1 no es una cosa que ya estaba dada, y que la descubrió Galileo: es una construcción histórica. Otra cosa es que una vez tengamos esa construcción podamos naturalmente reconstruir lo anterior, pero es distinto.
Pues con M2 ocurre lo mismo; se había articulado, fundamentalmente, a través de la idea de alma, del alma racional, de la psicología racional aristotélica. Como es bien sabido, las ideas tradicionales de mundo, en el sentido sobre todo de mundo empírico, mundo sensible; de alma racional; y de Dios, del dios de los filósofos, más que el de los teólogos, sonlas tres ideas precursoras, por así decirlo, son las tres ideas con las que se puede coordinar en la metafísica clásica los tres géneros de materialidad. Es decir, que la especulación metafísica sobre lo que nosotros llamamos M1 se había vinculado en función de la idea de mundo, de mundo empírico. Y la idea de M2 habría estado precedida por la idea de alma racional. Pero la idea de M2 no habría adquirido toda su extensión, no se habría totalizado tal y como nosotros la entendemos, hasta que esa interioridad segundogenérica no se habría extendido a los propios animales. Y ello porque M2 se da a escala zootrópica. Mientras que perdura la idea del automatismo de las bestias, lo que se hace es negar a las bestias todo resto de M2: las bestias son primogenéricas. Y por lo tanto, la idea de M2 no puede conformarsehasta bien entrado el siglo XIX.Yo tengo aquí el libro de Darwin sobre la expresión de los sentimientos de los animales, traducido y prologado por un discípulo de Bueno, Tomás Ramón Fernández, donde lo que explica es precisamente eso: el asociacionismo, que es un caso paradigmático de vinculación entre M1 y M2, es la idea de que una determinada sensación, en los músculos, o en el sistema nervioso, tiene una correspondencia inmediata en lo que nosotros llamamos M2, es decir, produce una respuesta psicológica. Esto estaba estudiadísimo en los seres humanos y lo que hace Darwin (y después la psicología comparada y, sobre todo, la etología del siglo XX) es extenderlo a los animales; y lo que hace son estudios de los animales, de la posición de los animales cuando se sienten en posiciones hostiles, cuando se sienten atacados, cuando están en posiciones afectuosas… Lo que hace Darwin, no solamente Darwin, aunque es probablemente el hito principal de este proceso, es extender la idea de estos contenidos que nosotros llamamos segundogenéricos a los animales. Cosa que antes, por la tesis del automatismo de las bestias, por el mecanicismo de Descartes o Malebranche, &c., no se había hecho.
Y después, Bueno hace aquí exactamente lo que había hecho con el género anterior. El segundo género reúne todas las entidades que de un modo inmediato caen en el ámbito del tiempo. Es decir, que si M1 caía fundamentalmente del lado de la espacialidad, M2lo hace del lado de la temporalidad, del tiempo. Considerándolo también, no como idea abstracta o concepto categorial, sino como magnitud individual dotada de unicidad. Fíjense en lo que dice aquí: “mejor que decir el tiempo es una entidad del segundo género, sería afirmar que es un modo o forma de relación característica de las entidades del segundo género”. Lo que está diciendo aquí Bueno es que el tiempo no es un elemento de la extensión denotativa de M2, sino que es una nota intensional de M2; no es una entidad del segundo género, sino que es una forma de relación característica de las entidades del segundo género. Aquí va a matizar lo que entiende por espacio y tiempo (E. M., 322):
Espacio y tiempo, en el sentido ontológico que aquí queremos atribuirles, son dimensiones de índole individual, no universal, porque sus partes se acumulan unas al lado de las otras en el sentido mismo constitutivo de la individualidad (este árbol es precisamente el que no es aquél), y ésta me parece que es la fuente del monismo ontológico especial, entendido como la tesis que establece la unicidad del mundo, es decir, la negación del concepto de un mundo de mundos: el mundo de los mundos es simplemente el mundo o la materia ontológica general no mundana
A mí esto me parece importante porque, en fin, a mí me lo han dicho, no sé hasta qué punto es fiable, pero me han dicho que una de las críticas que se le han hecho a Bueno por parte de discípulos de Bunge (v. g., Gustavo Romero), una de las críticas que se le han hecho a la doctrina de los tres géneros es que sería un disparate porque desde el punto de vista de la física relativista de Einstein el espacio y el tiempo no se pueden separar. Decir que un género cae más sobre el espacio que sobre el tiempo, o que cae más sobre el tiempo que sobre el espacio, o que no cae ni en el espacio ni en el tiempo, como sería el caso de M3, pues es ir contra las leyes de la física relativista de Einstein. Pero claro, esto es suponer, con una mentalidad fisicalista, claro está, que lo que está aquí diciendo Bueno se remite de alguna manera a la física. Pero lo está diciendo claramente: no nos estamos refiriendo a los conceptos físicos, ni geométricos, ni categoriales de espacio-tiempo (que ya serían M3), sino a conceptos ontológicos cuya clave, lo repite varias veces, es la índole individual, irrepetible, concreta. Es decir, lo que está diciendo Bueno es que los sucesos que tienen lugar en M1, este móvil, o enM2, la sensación de hastío o felicidad, o lo que fuera, se producen puntualmente, o bien en el espacio, son irrepetibles, son sustancias numéricas que se dan en el espacio, identidades sustanciales, perdón, que se dan en el espacio, o bien, que se dan individualmente, irrepetiblemente en el tiempo. Esto es lo que quiere decir Bueno cuando habla de espacio y tiempo. No se está refiriendo al espacio-tiempo de la física, porque eso es un campo categorial acotado, y si estuviera haciendo eso, estaría haciendo física. Pero lo que está haciendo es ontología, que es una cosa distinta. Entonces, hay que distinguir los planos.
Y, finalmente, el tercer género de materialidad. Bueno escribe (E. M., 302):
c) Tercer Género de Materialidad (M3). Denotamos con esta expresión a objetos abstractos –es decir, no exteriores (pertenecientes a la exterioridad del mundo), pero tampoco, de ningún modo, interiores–, tales como él espacio proyectivo reglado, las rectas paralelas–en tanto que, como rectas paralelas, jamás podemos tener un haz de segmentos dibujados en un papel y que comienzan por no ser, ni siquiera, líneas (si lo fueran, serían invisibles: las líneas que dibujamos son. superficies con una anchura muy pequeña), conjunto infinito de números primos, sistema de los cinco poliedros regulares, "Langue" de Saussure, relaciones morales contenidas en el imperativo categórico. Pero también pertenecen al Tercer Género entidades no esenciales, sino individuales y concretas, empíricas, aunque ya irrevocables, como son todas las realidades sidas en la medida en que su ser actual ya no pertenece al Primer Género (César no es una parte del mundo físico actual) ni del Segundo (César se distingue de los pensamientos psicológicos sobré César).
Fíjense en que muchas notas intensionales de M3 son negativas; M3 es abstracto porque no es concreto; porque no es una identidad sustancial numérica que podemos decir que está aquí o en un determinado momento. Dice Bueno: el teorema de Pitágoras no está en Alemania ni está Francia ni en Grecia, ni está en el siglo VI a. C. ni está en el siglo XXI; es atópico, porque no está en ningún lugar, y es acrónico, porque no está en ningún sitio. Estas notas son negativas, como digo, y esto me parece significativo por lo que dirá después en la symploké dialéctica: y es que M3 es el género dialéctico por excelencia; todos los géneros son dialecticos, pero M3 es de alguna manera el garante de la estructura dialéctica del propio mundo. Sin una idea como M3 nuestra idea de mundo, Mi, no sería una idea dialéctica. Es decir, sin M3 no habría dialéctica en el mundo, y por eso, yo creo, hay tantas notas intensionales que son negativas en M3. Ejemplos de su campo denotativo, esta vez, de su extensión: el espacio proyectivo reglado, las rectas paralelas, el conjunto infinito de los números primos, el sistema de los cinco poliedros regulares, relaciones morales contenidas en el imperativo categórico, &c. Fíjense en que pone ejemplos fundamentalmente científicos, pero también pone ejemplos filosóficos. Pero también pertenecen al tercer género entidades no esenciales, sino individuales y concretas, empíricas, pero ya irrevocables, como son todas las realidades sidas, en la medida en que su ser actual ya no pertenece al primer género (v. g., “César”, no es una parte del mundo físico actual, ni del segundo género de materialidad, porque César se distingue de los pensamientos psicológicos sobre César).
Y aquí, de nuevo, Bueno vuelve a hacer una partición, vuelve a hacer una división, entre, por un lado, aquellos contenidos que han sido formulados ya como tales, es decir, que ya forman parte del tercer género de materialidad (v. g., el teorema de Pitágoras, después de la demostración de Euclides), pero también, por otra parte, aquellos contenidos que no han sido formulados todavía como tales, pero que pueden serlo –esto es lo que llama lo posible material. Como criterio de su posibilidad se toma su propia realidad, lo que exige una mediación retrospectiva en la esfera M2 (E. M., 303):
De otro lado, aquellos contenidos que no han sido formulados como tales, pero pueden serlo (lo posible material). Como criterio de su posibilidad tomaríamos su propia realidad, lo que exige una mediación retrospectiva en la esfera M2. El concepto de esencia virtual es tan poco metafísico como pueda serlo el de fotón-virtual. Es un concepto enteramente relacional, análogo al de la distinción entre la vivencia ajena o propia. El objeto "sistema de secciones cónicas" es una esencia virtual con relación a las geometrías anteriores a Apolonio o a cualquier geómetra posterior que desconozca este objeto, pero cuyos pensamientos objetivos, sin embargo, puedan considerarse como moviéndose en el ámbito de esa esencia. Con este alcance hablaremos también de esencias virtuales –componentes del "inconsciente objetivo"– que nos envuelven a nosotros, aunque los desconozcamos, pero que serán conocidos por nuestros descendientes.
Aquí introduce la idea de inconsciente objetivo, que aparecerá después; dicho rápidamente: el inconsciente objetivo puede ser primogenérico y terciogenérico y aquí, evidentemente, se está refiriendo al inconsciente objetivo terciogenérico. El inconsciente objetivo terciogenérico son aquellas estructuras de M3 que envuelven a los sujetos por encima de ellos, sin ellos saberlo. Por ejemplo, los agrimensores mesopotámicos, o los constructores de las pirámides de Egipto, en el momento en el que estaban ejercitando el teorema de Pitágoras, sin haberlo formulado como lo formularía después Pitágoras, Euclides o quien fuera, estaban de alguna manera envueltos por ese inconsciente objetivo en el que el teorema de Pitágoras figuraba a título de esencia virtual, que se explicita (demuestra) después, pero que, una vez formulado, se puede de alguna manera retrotraer a ese momento en el que no estaba formulado y que, sin embargo, estaba funcionando en el contexto de ese inconsciente objetivo terciogenérico. Bueno escribe (E. M., 323):
El Tercer Género de Materialidad reúne a todas las "entidades" que propiamente no caen ni en el espacio ni en el tiempo, en el sentido en que hemos hablado, sin que esto signifique que no deban estar articuladas con los objetos que caen bajo estas individualidades. Si recurriésemos a una distinción clásica, podríamos decir que los contenidos M1 y M2 constituyen el reino de la Existencia, mientras que los contenidos M3 constituyen el reino de la Esencia. El sistema de los cinco poliedros regulares no está ni en Francia ni en Alemania, ni tampoco dentro de la cabeza de los franceses o de los alemanes, al menos más de lo que pueda estarlo Francia o Alemania mismas: es atópico. Ni dura ocho años o seis días: es acrónico. Pero esto no significa que este sistema no sea real, con una realidad muy diferente a la realidad empírica (actual o posible), una realidad no cósica, pero que puede llegar a ser mucho más resistente y objetiva, incluso, que la realidad empírica. Los contenidos de M3 son invariablemente relaciones –relaciones objetivas. También en M1 y M2 hay relaciones, pero junto a los términos o cosas específicas. Diríamos que M3 sólo contiene relaciones entre términos que no pertenecen únicamente a M3, sino a la vez a M1y M2.
Expuesta de esta manera, de una manera analítica, la doctrina de los tres géneros de materialidad, tanto en su intensión (lo que estos géneros connotan), como en su extensión (aquello que los géneros denotan), pasamos ahora a un capítulo fundamental, el tercero, sobre la symploké empírica de los géneros de materialidad.
4.2. Symploké empírica
Una de las cosas que yo decía, a propósito del capítulo II que glosé en Santo Domingo, es que el contenido de la ontología especial de Bueno, aunque principalmente se refiere a los géneros de materialidad, también se puede explorar mediante otras ideas ontológicas (v. g., materia/forma, todo/parte). Pues bien, lo que aquí nos dice Bueno es que la distinción de los géneros de materialidad no es la única división ontológico-especial, es decir, la misma idea (E. M., 361):
La distinción de los géneros de materialidad no es la única distinción ontológico-especial. La diversidad de los entes mundanos (átomos de uranio, de carbono, galaxias, árboles, Ramsés II y Bucéfalo) es susceptible de elaboraciones ontológicas muy variadas. Acaso la más importante es la teoría de los estratos ontológicos (la Scala naturae), que establece capas o niveles de la realidad según criterios muy diversos (estrato inorgánico, orgánico, espiritual, o bien: partículas elementales, átomos, moléculas, macromoléculas, &c.) pero que convergen en el intento de determinar la intensidad o magnitud ontológica de las diferentes realidades, suponiendo que este concepto tenga sentido.
Entonces, hemos dicho que los géneros, la clasificación de los géneros, es distinta, esencialmente distinta de la clasificación de los estratos. ¿Por qué? Porque los estratos se superponen, y se superponen normalmente según órdenes crecientes de complejidad, hemos dicho. Mientras que este no es el caso de los géneros de materialidad. Ahora bien, lo que nos dice Bueno es que sin embargo estas dos clasificaciones se pueden cruzar (E. M., 361):
Si suponemos una suerte de matriz en cuyas cabeceras de fila escribimos los estratos ontológicos y en cuyas cabeceras de columna escribimos los Tres Géneros de Materialidad (M1, M2, M3), las realidades o entidades empíricas se distribuirían en las casillas de la retícula y no necesariamente en una sola casilla –algunas ocuparían dos o más casillas. Esto es lo que significa la expresión, que aquí utilizamos, de "symploké empírica".
Es decir, la symploké empírica es que cuando cruzamos la clasificación de los géneros de materialidad, las columnas, con la clasificación de esos estratos empíricos, los estados de las scala naturae, las diferentes morfologías del mundus adspectabilis que queremos clasificar no necesariamente se sitúan en una sola casilla, fila o columna, sino que se distribuyen entre ellas. Es decir, que cada una de las totalidades del mundus adspectabilis está repartida, se puede reanalizar de acuerdo con esas rúbricas (E. M., 362):
En esta matriz ontológica, los Tres Géneros de Materialidad podrían ser comparados con filtros a través de los cuales aparecen en su ser las diferentes realidades. Si tenemos presente la idea de Materia ontológico-general (M), podemos concluir lo siguiente:
1) Que la circunstancia de que una realidad empírica o contenido factual del mundo aparezca principalmente en solamente una fila o columna es razón suficiente para reconocer las líneas divisorias como significativas.
2) La circunstancia de que una entidad aparezca en más de una fila o columna testimonia la symploké empírica de los géneros o estratos vinculados a través de los contenidos.
3) La circunstancia de que un contenido aparezca preferentemente en una sola columna (género) no justifica, en principio, que haya que atribuírsele un "peso ontológico" menor que a otros contenidos más complejos. Si los géneros de materialidad los hemos asimilado provisionalmente a filtros, la symploké prevé la independencia mutua de algunas realidades entre sí; por tanto, que una gota de agua, pongamos por caso, sea un contenido qué se inscribe casi íntegramente en la columna M1 no prueba que sea "menos complejo" (desde la perspectiva de la Materia ontológico-general –no, naturalmente, desde perspectivas ontológico-especiales) que el cerebro de Newton, cuya interioridad se inscribe en la columna M2. Esta conclusión es absolutamente esencial en el desarrollo de una ontología materialista y deriva de la aplicación de la Idea de Materia (M) a la symploké empírica de los Géneros de Materialidad.
Es decir, el resultado que obtenemos cuando aplicamos, en el progressus, la materia ontológico-general a los géneros de materialidades que no hay géneros más complejos que otros, ni hay géneros conningún tipo de prioridad ontológica sobre otros. La gota de agua, aunque se inscriba fundamentalmente en M1, no es más o menos compleja que el cerebro de Newton, aunque este se inscriba, más bien, en M2. Lo que hace aquí Bueno es describirlo que denomina una matriz ontológica, que él no representa, pero que yo me he tomado la molestia de dibujarla, con los ejemplos que él pone. Entonces he puesto, en las filas, tres ejemplos de Scala Naturae, de estos estratos que se superponen; y en las cabeceras de las columnas, actuando como filtros, los géneros de materialidad:
| M1 | M2 | M3 | |
| Estrato inorgánico físico químico | Gota de agua | ||
| Estrato orgánico bioquímico | “Cerebro de Newton” (exterioridad) | “Cerebro de Newton” (interioridad) | |
| Estrato cultural o social | “Asamblea de ciudadanos” (ondas que propagan el sonido) | “Asamblea de ciudadanos” (recuerdos, asociaciones de ideas, efectos psicológicos”) | “Asamblea de ciudadanos” (conceptos, argumentación discursiva, &c.) |
El ejemplo de gota de aguase inscribe principalmente en M1; esto no quiere decir (cuidado, porque aquí hay que hablar de la sinexión entre los géneros: los géneros son disociables, pero no se pueden separar)que naturalmente en la gota de agua no se puedan encontrar elementos segundogenéricos, que tienen que ver, sobre todo, con las operaciones subjetivas de un sujeto operatorio (v. g., un científico) y elementos terciogenéricos (v. g., leyes químicas que estén gobernando la propia morfología de la gota de agua). Ahora bien, la gota de agua se puede considerar analíticamente, desde el punto de vista de su symploké empírica, como una morfología que se inscribe principalmente en M1. El cerebro de Newton lo pone como ejemplo que se inscribe principalmente en M2, pero también en M1, porque, evidentemente, el cerebro de Newton tiene una exterioridad, una exterioridad corpórea, que se refiere a las millones de neuronas, a las conexiones sinápticas, al encéfalo, a la materia gris; pero el cerebro de Newton, no por sí mismo, sino en cuanto que está inserto en un sujeto operatorio, que es el propio Isaac Newton, tiene también un componente segundogenérico, que es la interioridad de ese sujeto.
Y luego otro ejemplo, que ha puesto Bueno, no aquí, sino antes, que es el ejemplo de la “Asamblea de ciudadanos”. En una Asamblea de ciudadanos tenemos componentes de los tres géneros; las ondas que propagan los sonidos, los procesos fisiológicos de esos ciudadanos (M1), los recuerdos y asociaciones de ideas que producen los ciudadanos, el discurso (M2), y los conceptos, la argumentación discursiva, &c. (M3)
Esta matriz ontológica lo que nos dice es que la mayor parte o muchos elementos del mundus adpsectabilis, muchos elementos empíricos, al clasificarse en esta malla ontológica, ocupan varias casillas, y no solamente una. Puede darse el caso de que ocupen solamente una; pero en general ocupan varias; ¿por qué? Porque los géneros analizan de alguna manera diferentes aspectos de la misma morfología mundana. La misma matriz ontológica que describe Bueno se puede utilizar para otros ejemplos que pone después en este mismo capítulo:
| M1 | M2 | M3 | |
| Estrato inorgánico físico químico | “Poliedros regulares” (cristal) | “Poliedros regulares” (relaciones en un espacio tridimensional) | |
| Estrato orgánico bioquímico | “Colores” (cualidad primaria) | “Colores” (cualidad secundaria) | |
| Estrato cultural o social | “Inconsciente objetivo” (inconsciencia) | “Inconsciente objetivo” (objetividad.) |
Los poliedros regulares pueden darse como un cristal, como morfología primogenérica (M1) que tiene relaciones en un espacio tridimensional (M3). Esto no quiere decir, tampoco, que desaparezca M2, que tiene que ver con las operaciones del geómetra o quien fuera.
En el estrato orgánico-bioquímico, el ejemplo que pone Bueno es el de los colores en cuanto que cualidades primarias, o en tanto que cualidades secundarias, que serían elementos segundogenéricos. Y en el estrato cultural o social pone aquí Bueno el ejemplo, de nuevo, del inconsciente objetivo. El inconsciente objetivo, en cuanto que inconsciente, es decir, en cuanto quefenómeno psicológico, es segundogenérico; pero en cuanto objetivo, es decir, en cuanto que contiene una serie de legalidades, es decir terciogenéricas, es una morfología M3.A la idea de inconsciente objetivo él le da bastante importancia, sobre todo en el capítulo que vamos a ver después, la symploké dialéctica o trascendental, cuando habla de la idea de Ego trascendental (E. M., 407-409):
Es suficiente, para ello, recurrir a una Idea de la Ontología general, correlativa a la Idea de Materia (M), a saber: el concepto de Ego trascendental (E) (véase el Ensayo I).
Subrayo esto, para que se vea, de nuevo:“la idea correlativa de materia ontológico general, el Ego trascendental”; es decir: Ego trascendental y materia ontológico general son ideas correlativas. Y explica:
Nos introducimos aquí en el campo de las determinaciones noemáticas de la conciencia, un campo que podría ser llamado "topología de la conciencia", por cuanto contiene las relaciones objetivas inconscientes, tanto axiológicas como morales, geométricas, &c.
Este es el inconsciente objetivo esencial al que me he referido antes, al hablar de lo que Bueno llama esencias virtuales como contenido de M3. Y nos dice lo siguiente, ahora, de nuevo, volvemos a la idea de materia ontológico-general:
Uno de los principales efectos de la Idea de Materia ontológico-general (M) en la symploké de los géneros M1, M2 y M3 de la ontología especial es detener, críticamente, de un modo fulminante, la propensión a la ordenación de esos géneros según la inspiración teleológica monista tanto espiritualista como naturalista, que, en una perspectiva "mundanista", se impone. La Idea de Materia ontológico-general altera la "concepción del mundo" propia del monismo teleológico. […]
a) Cuando se atribuye a M1 la razón de la unidad del Mundo, los demás géneros aparecen como ordenados a M1, brotando de él y terminando en él.
b) El naturalismo tiene que pasar por encima de las dificultades reduccionistas. ¿Cómo de M1 puede brotar M2? Mucho más racional, dentro del "mundanismo", es la opción hegeliana: M1 tiene menos realidad que M2. Por consiguiente, el Mundo aparece como el devenir de la misma realidad espiritual, y la unidad del Mundo aparecerá como la unidad de designio del Espíritu […]
Es importante aquí la idea de orden, porque, cuando decimos que Mi, es decir, la idea de mundo, se refiere al conjunto no ordenado de los tres géneros de materialidad, estamos significando precisamente esto, que los géneros no están ordenados, ni ascendente ni descendentemente. Ahora bien, dice Bueno (E. M., 366):
Supuesto que la ciencia categorial evolucionista deja fuera de toda duda que los contenidos M2 proceden de los contenidos M1, no queda otra salida del monismo teleológico que negar que M1 sea más pobre que M2. Esta es la verdadera alternativa al hegelianismo. Y esta alternativa nos depara el más profundo "giro copernicano" por respecto al monismo de los fines, de Hegel-Engels. La Idea de "Materia ontológico-general" nos preserva de la apariencia mundana, según la cual M1 es más "pobre", ontológicamente, que M2. En cierto modo, la Idea de Materia (M) sugiere una ordenación de los Géneros de Materialidad según un orden inverso al orden hegeliano. El mundo físico (M1) es "apariencia" (fenómeno), no porque sea casi una nada –contenido de la sabiduría cristiano-hegeliana– sino porque la "extensión" es el conjunto de conceptos en los que se determina, ante la conciencia, una realidad (M) mucho más rica.
Es decir, que en los géneros de materialidad no hay prioridad entre ellos, porque ninguno de ellos es originario; lo que es más bien originario es la materia ontológico general, no porque esté ya dada, porque está construida también a partir de los géneros, sino porque es un proceso circular:
Diríamos, por tanto, que los conceptos dados en M3 o en M2 recogen mucha más cantidad de la realidad que ellos designan que los conceptos dados en M1. Por consiguiente, desde esta perspectiva, el monismo de los fines puede ser ya eliminado, sin por ello ignorar la concepción evolucionista, a la vez que se instituyen las bases de la crítica a los conceptos dados en M1, según la cual Hegel tenía razón al afirmar que el Espíritu no es un resultado. No ya en su concepto, sino en la realidad por él referida, es absolutamente gratuito y metafísico afirmar que "hay más realidad" en un individuo humano –aunque este individuo sea Alejandro Magno– que en una simple gota de agua. La realidad que se encierra en el concepto "gota de agua" –y a la cual el análisis químico, o químico-físico, por grande que sea su complejidad, por mucho que enturbie la aparente transparencia mundana de la gota de agua, sólo puede aproximarse lejanamente– desborda infinitamente lo que nuestros sentidos y nuestro entendimiento pueden saber de ella. No es verdad que sea más "misterioso" el ser humano que todo el Universo en su conjunto. Ni siquiera es más misterioso que la gota de agua. Si cabe, es más misteriosa una araña, o un artrópodo, que un vertebrado (más afín a nosotros). Toda opinión en otro sentido parece humanismo supersticioso.
A mi modo de ver, este texto hay que relacionarlo con otro texto de El Ego trascendental, que se ha citado muchas veces, y en el que Bueno viene a decir exactamente lo mismo (E. T., 246).
Podemos asegurar por tanto que M2 «procede» de M1, comienza a manifestarse en «glóbulos» de M1, y una vez que M1 estaba ya consolidado. Pero tampoco cabe considerar a M2 como la coronación final de la Scala Naturae. Aunque M2 proceda de M1, no por ello permanece en su seno, sino que lo desborda. Lo que nos obliga a recurrir a la anamórfosis, y por tanto a M como «fuente» de donde brota M1 y luego a su través, a M2.
Pero lo que aquí Bueno está haciendo no es ningún tipo de interpretación emergentista de los géneros, como si los géneros fueran estratos; porque para interpretar de la forma emergentista los géneros, primero hay que interpretarlos como estratos, es decir, como si se fueran superponiendo los unos a los otros. Ahora bien, esto no quiere decir que neguemos lo que Bueno llama la evidencia evolucionista de que unos provienen de otros. Lo interesante de esta cita, a mi modo de ver, no es la procedencia evolucionista, cronológica; lo interesante es la contraposición que viene ahí justo después: “aunque M2 proceda de M1, no por ello permanece en su seno, sino que lo desborda.” Es decir, que, aunque desde un punto de vista cronológico podamos mantener esa escala piramidal, esa Scala Naturae, de tal manera que primero está M1, de M1procede M2, de M2 procede M3, desde el punto de vista ontológico, puesto que M2 desborda a M1, y M3 a su vez desborda a M1 y M2, lo que ocurre de alguna manera es que la pirámide se invierte; es decir: que no es tanto M1 el que está en la base de la pirámide, sino que es al revés, ¿por qué? porque M3 desborda M2, y M2 desborda M1. Entonces, no se puede mantener que M1, por ejemplo, la gota de agua, sea más rica, más compleja o menos compleja que el cerebro de Newton. Lo que nos obliga a acudir a la anamórfosis –dice anamórfosis, no emergencia, y, por tanto, a M como fuente de donde brota Mi y luego, a su través, M1, y luego a su través M2.
4.3. Symploké dialéctica
Y estos son los mimbres con los que Bueno construye finalmente el que para mí es el capítulo fundamental de su exposición de la doctrina de los tres géneros materialidad: la symploké dialéctica. Aquí lo que hace es aplicar directamente la doctrina de la symploké platónica: desconexión y conexiones parciales (E. M., 392-393):
Pero una realidad material –en una Ontología materialista no mecánico-pluralista, lindante con el indeterminismo y el escepticismo– no es sólo una pluralidad de partes: es preciso que se reconozcan algunas de esas partes como manteniendo vínculos sintéticos de conexión (conexión causal, conexión diamérica, &c.). Materia, en el sentido ontológico dialéctico, es, pues, pluralidad de partes, y conexión o unidad entre ellas, movimiento, de suerte que se mantenga la symploké. Las propias ideas de pluralidad y conexión (unidad) mantienen, precisamente, una relación dialéctica, en tanto en cuanto se oponen y rectifican mutuamente (las totalidades son siempre materiales pero no toda materialidad constituye una totalidad). La misma pluralidad reproduce en sí misma la Idea de unidad, cuando la pluralidad se desarrolla por partes homogéneas, como ocurre en la extensión o multiplicidad pura, así como la unidad
Es decir, que entre los géneros de materialidad hay tanto unidad, conexión, como discontinuidad, es decir, inconmensurabilidad, desconexión. En este capítulo, lo que hace Bueno es recorrer, aplicando la symploké, por una parte, las correspondencias, es decir, las partes de conexión, las partes de unidad, y, por otra, las inconmensurabilidades, es decir, las partes de desconexión, porque están dadas a la vez, se rectifican a la vez, llega a decir. También hay mucha gente que se entretiene con estas cosas: ¿Para Bueno, muchos se preguntan, el mundo es o no es una unidad? Pues, las dos cosas; es decir: hay partes del mundo, hay correspondencias, analogías, paralelismos donde, efectivamente, se da la unidad del mundo; pero, dice Bueno, inmediatamente, las inconmensurabilidades que están dentro de los géneros son la palanca que sirve para rasgar desde dentro la unidad. Es decir: los géneros de materialidad son inconmensurables, y es que, “las correspondencias y las inconmensurabilidades son los dos momentos principales de lo que llamamos ’conocimiento del mundo’” (E. M., 395-396).
5. Las correspondencias y las inconmensurabilidades son los dos principales momentos de lo que llamamos "conocimiento del mundo". Desde luego, del conocimiento categorial, científico-positivo (y, por supuesto, de los preconocimientos o pseudoconocimientos mitológicos). Pero también del conocimiento ontológico-filosófico. Ilustraremos esta tesis ensayando la utilización de las correspondencias y las inconmensurabilidades, no ya con estratos o entidades categoriales o empíricas, sino con los mismos Géneros de Materialidad (M1, M2, M3). Este será el camino real para avanzar en la dirección de una concepción dialéctica de la symploké del mundo, para reexponer la Doctrina de las Tres Materialidades en la perspectiva de una dialéctica materialista.
Recordemos que este capítulo es el que va justo después del capítulo IV, sobre la dialéctica; todavía no están las figuras de la dialéctica pero síque está la idea de contradicción, que es fundamental aquí y que es incorporada en el capítulo V, sobre la symploké dialéctica:
[…] Porque las correspondencias paralelas entre los Tres Géneros de Materialidad (por supuesto, también debemos tener en cuenta las correspondencias no-paralelas) desarrollan la unidad del mundo de la ontología especial. Pero las inconmensurabilidades entre los Géneros de Materialidad son la mejor palanca para rasgar, desde dentro, el monismo mundano que acecha desde el mismo momento en que la unidad del mundo es propuesta, y para poder elevarnos a una concepción genuinamente materialista –en el sentido crítico de la Ontología General–. Por ello, es desde aquí desde donde podremos intentar la comprensión transcendental del mundo en tres géneros de materialidad, la posibilidad de establecer esta división como una enumeración que no es meramente empírica.
Aquí está una de las claves del asunto: que la clasificación de los tres géneros de materialidad no es una clasificación empírica, como sí lo es la clasificación de la Scala Naturae, los estratos (orgánico, inorgánico, categorías físicas, químicas…). La clasificación de los géneros de materialidad aspira, por lo menos, a ser trascendental. Y esta es una de las partes, a mi juicio, más comprometidas de la ontología especial de Bueno, la trascendentalidad de los géneros de materialidad. No me voy a detener aquí en toda la parte del capítulo donde desarrolla la unidad del mundo, donde desarrolla las correspondencias, las analogías. Ya hemos puesto algunos ejemplos de esto: por ejemplo, los cristales, los poliedros regulares. El cristal es M1 y las leyes geométricas que lo articulan son M3; hay ahí una analogía, una implicación, una involucración, como se quiera decir, entre M1 y M3. Lo que hace Bueno en este capítulo es ir desgranando las diferentes vinculaciones, las diferentes analogías, dice él, entre los diferentes géneros. Me voy a detener, más bien, en la parte de las inconmensurabilidades; es decir: en la parte que desarrolla, no tanto la unidad del mundo, cuanto precisamente su discontinuidad, su inconmensurabilidad, porque ahí es donde está la clave de la symploké dialéctica de los géneros, y, por lo tanto, de la trascendentalidad de los géneros (E. M., 405):
Desde la perspectiva de la Idea de Materia ontológico-general, la Materia (M) se nos aparece como idea crítica, vinculada al Ego trascendental (E), en tanto en cuanto la Materia (M. T.) es el límite regresivo de la conciencia crítica (E).
Es ahora cuando en el progressus cobra sentido el concepto de constitución del sujeto (la conciencia –E– como sujeto), y el concepto de la constitución del Mundo (de la Materia –M– como Mundo).
Se trata de analizar los límites de este progressus, por medio de los Tres Géneros de Materialidad. Estos límites toman aquí la forma de relaciones de inconmensurabilidad ontológica. Cuando los aplicamos a la Conciencia, ésta nos manifiesta que, al realizarse como conciencia, se constituye como no-conciencia (como inconsciencia). Cuando los aplicamos al Mundo, éste se nos manifiesta como contradictorio (por tanto, como un proceso permanente que se autodestruye al construirse, y las formas de esta autodestrucción son, precisamente, los géneros de materialidad).
Nótese que antes Bueno había dicho que el Ego trascendental (E) es la actividad regresiva misma que constituye la materia; ahora dice lo mismo, pero desde la otra perspectiva: la materia ontológico-general es el límite regresivo de la conciencia crítica que es el Ego trascendental. La teoría del sujeto que esboza aquí Bueno –en la que tampoco me voy a meter, aunque ya me he referido a ella brevemente– es la teoría del inconsciente subjetivo, segundogenérico, y del inconsciente objetivo terciogenérico. Lo que me interesa es lo que viene después: las inconmensurabilidades, no tanto referidas a E, como al mismo mundo, a los géneros de materialidad, M1, M2 y M3.
1. El Mundo está constituido por M1, M2 y M3. Pero estos Géneros no son solamente partes o dimensiones (ejes) que se pueden acoplar unos a otros, o factores polinómicamente vinculados entre sí, de suerte que la anulación del coeficiente de uno de ellos no implique la anulación de los demás. Más bien habría que decir que M1, M2, M3 –es decir, sus contenidos respectivos– están vinculados como los factores de un monomio –la anulación de alguno de ellos supone la anulación del conjunto (del Mundo). Adviértase que este tipo de argumentación no puede ser aplicado a escala de estratos, en los cuales la conexión de las diversas formaciones es más bien "polinómica". Por ejemplo, el estrato de los organismos es empírico por respecto al mundo preexistente –cuando concebimos un mundo precámbrico anterior a los organismos, o un mundo futuro en el que todo residuo de vida haya sido borrado. Ni siquiera la propia conciencia como propiedad de algunos organismos dados en el Mundo puede ser considerada como un contenido trascendental, por la misma razón. Cuando Engels presentaba la aparición de la conciencia como el resultado obligado del proceso mismo del Mundo, padecía, en realidad, la confusión entre la Idea de conciencia como representante del Segundo Género de Materialidad, y la conciencia como propiedad biológica. Esto tampoco implica afirmar que la aparición del estrato de la conciencia no esté determinada, se deba al azar de una atmósfera anoxigénica, que no filtra los rayos ultravioleta (Oparin), sino que la determinación se da, no a partir del Mundo en general, sino de coordenadas precisas dentro de él.
Hemos hecho antes una alusión a una nota terminológica, lingüística, pero no solo lingüística, que hace Bueno, en su exposición analítica de los géneros, donde Bueno dice que los géneros no son “mundos”, “reinos”, “estratos”, “grupos ontológicos” y podríamos añadir también, aquí, en dialéctica con la exposición que hizo Alvargónzalez hace un año o dos años, donde consideraba los géneros de materialidades como dimensiones de la idea de ser. Aquí lo que Bueno nos está diciendo es que los géneros no son “reinos”, “estratos”, “grupos ontológicos” pero tampoco son solo partes o dimensiones que se puedan acoplar unos a otros. Y esto sin perjuicio de que, como ya hemos visto, en varias ocasiones Bueno utiliza la propia idea de dimensión; Bueno dice que el mundo es tridimensional, que M1 es la dimensión que recoge la exterioridad corpórea; &c.Pero cuando Bueno utiliza la idea de dimensión, yo creo que lo hace fundamentalmente para subrayar la sinexión de los géneros, es decir: la idea de que si se borra un género, si se elimina un género, sea M1, M2, M3, da igual, los demás también se eliminan, se desfigura por completo la morfología del mundo: se destruye el mundo.
Aquí hace una analogía matemática, yo creo que potentísima, porque lo que está diciendo es que los géneros de materialidad se podrían vincular los unos a los otros según el tipo monomio o según el tipo polinomio. Según el tipo polinomio, cuando se anula uno, los demás pueden subsistir; según el tipo monomio, que es el tipo característico de los géneros de materialidad, cuando se quita uno, se quitan los demás [“[…] la anulación de alguno de ellos supone la anulación del conjunto (del Mundo)”]. Ojo a la advertencia: en los estratos la conexión es polinómica; en la Scala Naturae, en las filas esas que hemos visto en la matriz de la symploké empírica, se articulan las unas con las otras según el tipo polinomio porque, si eliminas una, si eliminas la de arriba, te quedan todavía las de abajo (v. g., eliminada la vía orgánica, queda todavía la vía inorgánica). Pero los géneros de materialidadno, están articuladas según el tipo monomio: si quitas la vía orgánica, si quitas M3 o M2, no te queda M1, lo que te queda esM, es decir, no te queda nada, porque el mundo se destruye, se destruye la unidad del mundo. Y este es el principal problema que surge cuando se interpretan los géneros de materialidad como estratos superpuestos, que van emergiendo los unos de los otros (E. M., 409):
Adviértase que este tipo de argumentación no puede ser aplicado a escala de estratos, en los cuales la conexión de las diversas formaciones es más bien "polinómica". Por ejemplo, el estrato de los organismos es empírico por respecto al mundo preexistente –cuando concebimos un mundo precámbrico anterior a los organismos, o un mundo futuro en el que todo residuo de vida haya sido borrado. Ni siquiera la propia conciencia como propiedad de algunos organismos dados en el Mundo puede ser considerada como un contenido trascendental, por la misma razón. Cuando Engels presentaba la aparición de la conciencia como el resultado obligado del proceso mismo del Mundo, padecía, en realidad, la confusión entre la Idea de conciencia como representante del Segundo Género de Materialidad, y la conciencia como propiedad biológica. Esto tampoco implica afirmar que la aparición del estrato de la conciencia no esté determinada, se deba al azar de una atmósfera anoxigénica, que no filtra los rayos ultravioleta (Oparin), sino que la determinación se da, no a partir del Mundo en general, sino de coordenadas precisas dentro de él.
Lo que está diciendo Bueno es que si interpretáramos los géneros de materialidad como polinomios, es decir, como estratos de la Scala Nature, no serían trascendentales, sino puramente empíricos. De nuevo, la idea de Bueno, la pretensión de Bueno, al menos (ya estoy terminando), es que los géneros de materialidad son trascendentales, y ahora vamos a ver qué es esto. Yo creo que es el paso más comprometido de la ontología especial de Bueno (E. M., 410):
2. Ahora bien: los Tres Géneros de Materialidad no son, pues, tanto ingredientes de las cosas del Mundo, que se compongan precisamente en la constitución de los objetos mundanos y del Mundo en general, de suerte que, del mismo modo que existen tres tipos de componentes, pudiera haber cuatro o más, sino que son componentes de la realidad que se relacionan entre sí directamente en el proceso mismo de constitución de los objetos, y del Mundo de los objetos. No cabe distinguir, por un lado, los objetos del Mundo, y, por otro, los Géneros constitutivos de esos objetos (o Mundo) como si se tratara de una clasificación abstracta. La situación es, más bien, la siguiente: los objetos del Mundo se reducen a Géneros que, a su vez, se reducen mutuamente: la estructura es matricial. Pero tal, que entre los Géneros median relaciones de inconmensurabilidad y, por tanto, de contradicción dialéctica. Desde este punto de vista, podemos comprender la significación dialéctico-trascendental –a través de la Materia ontológico-general– de la doctrina de los Tres Géneros, la razón de la naturaleza ternaria de la Ontología especial. (La teoría de los guanta, p. ej., exhibiría la inconmensurabilidad entre la continuidad M3 del espacio geométrico necesario para conocer el mundo y la discreción M1).
“[…] podemos comprender la significación dialéctico-trascendental –a través de la Materia ontológico-general– de la doctrina de los Tres Géneros”, “la razón de la naturaleza ternaria de la ontología especial”. Lo que está diciendo aquíes que, si los géneros fueran estratos, podría haber más o menos de tres, podría haber los que fuera, porque son empíricos; pero la trascendentalidad de la doctrina de los tres géneros hace que sean tres, y no puedan ser más, ni menos, es decir, que son tres porque solo pueden ser tres, en eso consiste la trascendentalidad. Y vamos a ver cómo desarrolla esto en el capítulo de las inconmensurabilidades. Allí Bueno expone los géneros, particularmente M1y M2, como géneros reductores los unos de los otros:
3. El Género M1 es reductor, en general, del Género M2. Es decir: los contenidos de M1 son reductores de los contenidos de M2. Esta reducción puede llevarse a efecto de muchas maneras, cuyo esquema general podría venir expresado por la fórmula (M2 ⊂ M1).
Lo primero que hay que indicar aquí es que Bueno está hablando de la reducción de un género a otro. Reducción no es lo mismo que formalismo; los formalismos han sido expuestos en el capítulo IV del primer Ensayo: todo formalismo implica una reducción, o un reduccionismo, si se quiere, pero no toda reducción implica un formalismo, porque el formalismo, como ya he expuesto, implica una negación de la doctrina de los tres géneros, implica una negación de la tridimensionalidad del mundo. Pero no toda reducción implica una negación de la tridimensionalidad del mundo. Es decir, se puede conservar la doctrina de los tres géneros de materialidad y establecer reducciones sistemáticas entre los géneros, como la que Bueno está haciendo aquí en este caso (E. M., 410):
Si M1 y M2 se conciben como Géneros, la expresión anterior significa que los contenidos de M1 pertenecen también a M2. La pertenencia de un término a una clase es una relación lógico-formal (topológica) que totaliza tipos muy diversos de relaciones ontológicas, tales como la relación del punto al círculo que lo contiene, o la relación del ciudadano a la clase social a la que pertenece.
Bueno utiliza en varias ocasiones (no lo he citado antes, pero lo cita también en el primer Ensayo) un pensamiento de Pascal (P. 265) donde dice aquello de que, en tanto que cuerpo, el universo me contiene como un punto suyo, como una parte suya; en tanto que pensamiento, soy yo el que comprende al universo. Estas dos tesis de este pensamiento, que tiene dos partes, es exactamente lo que está recogiendo aquí. En tanto que cuerpo, el universo me comprende como punto, como parte suya; esto es lo que se recoge cuando Bueno señala que M2 está incluido en M1: el sujeto está incorporado al universo, al cosmos, al mundo. Esto, dice Bueno, recoge el fulcro de verdad del realismo, de las tesis realistas, de la crítica realista. Ahora bien, si nos detuviéramos aquí, Bueno sería realista. ¿Pero qué es lo hace Bueno inmediatamente después? Hay que seguir leyendo (E. M., 412):
4. Pero, por otra parte, el género M2 también es reductor de los contenidos M1 –y la realización de un programa sistemático de una reducción semejante es la tarea principal del Idealismo ontológico especial, cuyo esquema podríamos reducirlo a la expresión:

Es decir, que si la fórmula anterior, M2 está incluido en M1, recogía de alguna manera la reducción sistemática propia de las tesis realistas, la fórmula que ahora establece Bueno, M2 como incluido en M1, recoge la reducción sistemática explorada por el idealismo. Y pone una serie de ejemplos, igual que hemos visto en el otro caso (todo/parte, causa/efecto) en los que se realiza esta fórmula, en los que se encuentra esta reducción sistemática de M1 a M2. Pongo un ejemplo solamente (EM, 412-413):
B) Me represento una situación pretérita del Cosmos, el Jurásico, con la tierra poblada de formaciones exóticas, helechos gigantescos, reptiles monstruosos, entre los cuales no hay ningún rastro de la forma humana. Sin embargo, esta representación de un punto o intervalo de millones de años en la línea del tiempo, en el que todavía no aparece el punto correspondiente a mi conciencia, sólo es posible porque la línea entera temporal está dada, y esta Idea es solidaria de mi propia conciencia. Soy yo quien está presente sutilmente en el escenario Jurásico, que, ciertamente, "pide su existencia" (con una suerte de argumento ontológico) anterior a la mía, pero que sólo por virtud de mi acto parece existir, sin que valga ahora hablar de una realidad presente en mi cerebro porque, ciertamente, ahora el Jurásico no existe.
Es decir, una situación puramente especulativa, puramente hipotética, en la que solamente hay M1, no hay rastro de la forma humana, es decir, no hay sujetos egoiformes. Esto, como dice Bueno, es la crítica al realismo, a la idea de que el Jurásico existe, de que está ahí, que solamente hay que reconstruirlo y ya está dado. No, lo que dice Bueno es que el Jurásico hay que reconstruirlo porque toda la línea está ya dada; solamente puedes concebir, reconstruir de alguna manera escenarios en los que no hay Ego, en los que no hay sujetos egoiformes, en los que solamente hay M1, porque la línea entera del tiempo está ya dada y puedesretrotraerte a ella –y aquí vuelve a ser pertinente la idea de esencia virtual– en la medida en que partes de un escenario presente, en el que el Jurásico no existe, pero desde el que sí puedes remontarte al Jurásico como esencia virtual (E. M., 414-415):
[…]
Las consideraciones del tipo anterior son las que confieren sentido a la afirmación de que también M1 puede ser reducido a M2.
Pero aquí viene el problema:
5. Podría afirmarse que el nivel filosófico es alcanzado, no ya cuando llegamos a las evidencias del tipo (M2 ⊂ M1) –que delimitan el campo de la ciencia natural y de la metafísica naturalista–, ni tampoco cuando llegamos a la evidencia recíproca: (M1 ⊂ M2) –campo de la psicología y de la metafísica idealista–, sino precisamente cuando conjuntamos ambos tipos de vivencias –cuando contenidos correspondientes a ambos tipos de vivencia van conjuntándose– en una sola proposición compleja. Podría intentarse la demostración de que esta conjunción ha sido ya establecida por la crítica filosófica griega. Pero tomaremos como referencia de este nivel filosófico la vigorosa fórmula que aparece en el Pensamiento 265 de Pascal: "Por el espacio, el universo me comprende como a un punto; por el pensamiento, yo lo comprendo como una idea en mí". En general, diríamos que el realismo y el idealismo no son dos doctrinas que quepa ignorar ("Ni Idealismo ni Realismo"). Son dos reducciones sistemáticas sobre las cuales se construye la conciencia filosófica como conciencia ontológico especial.
Aquí viene el meollo de la cuestión: efectivamente, si Bueno ha sostenido estas dos fórmulas, M1 está contenida M2 y M2 está contenida M1 (cada una de ellas es la reducción sistemática realista o idealista), cuando conjuntamos estas fórmulas en lo que Bueno llama una proposición compleja –subrayo lo de proposición compleja porque constantemente hay debates sobre si Bueno era realista, que si Bueno era idealista, que si Bueno era marxista…; Bueno es mucho más complejo que todo eso; el pensamiento es matricial, recoge las posturas y las rectifica dialécticamente–. Entonces, no es ninguna cosa ni la otra, sino que las conjunta; pero, claro: cuando las conjunta, se da la contradicción, porque, cuando conjuntas la inclusión de M1a M2, y la recíproca, es decir, la inclusión de M2 a M1, lo que te sale, la conclusión lógico-formal necesaria es que M1 es igual a M2 (E. M., 416):
Es evidente que, si suponemos la igualdad de los Géneros M1 y M2, las inclusiones recíprocas M1 ⊂ M2 y M2 ⊂ M1 no tienen nada de paradójico, ni su conjunción encierra dificultad alguna. Sin embargo, es aquella igualdad la que no puede ser presupuesta. Los Géneros M1 y M2 son diferentes, y la postulación de su igualdad (M1 = M2) es sólo una exigencia de las inclusiones independientes (M1 ⊂ M2) y (M2 ⊂ M1). Que M1 y M2 son diferentes –diferentes géneros ontológicos– se demuestra porque M1 y M2 no son símbolos de una misma clase, sino que designan clases (intensionales) diferentes: la exterioridad (M1) y la interioridad (M2), el "espacio" y el "tiempo". ¿Cabría acogernos a una solución expeditiva: eliminar los relatores de inclusión, considerar inadecuado utilizarlos para formular las relaciones recogidas entre M1 y M2? Pero esta eliminación sería ad hoc, para evitar la conclusión no deseada, a saber: M1 = M2. Por otra parte, como esta conclusión debe ser aceptada formalmente, en virtud de una exigencia lógico-formal, me parece que sólo queda la siguiente salida: interpretar M1 = M2como verdadera en un plano lógico extensional, el de la lógica de clases, pero sin que esta verdad extensional nos comprometa a un postulado de identidad intensional en el que M1 y M2 quedasen fundidos en una suerte monismo "neutro". La igualdad extensional "M1 = M2" es el mismo programa de la symploké empírica de que anteriormente hemos hablado.
Esto, si lo recuerdan, ya lo he señalado antes, adelantándome, citando El Ego trascendental, cuando decía E y Mi son “iguales” o “coextensivos”. Es decir, la igualdad de la extensión; pero la igualdad de la extensión no es la igualdad de la intensión de los géneros. Este es el asunto. La igualdad extensional, es decir, el hecho de que sea la misma referencia –podemos aquí utilizar también la distinción entre referencia y sentido– es el programa de la symploké empírica. Efectivamente, si volvemos a la matriz ontológica, el ejemplo del “Cerebro de Newton” nos está poniendo precisamente ante este programa de reducción: porque “Cerebro de Newton” es el mismo referencial, donde M1 es extensionalmente igual a M2, pero refiriéndose intensionalmente a aspectos diferentes de lo mismo. ¿Por qué? Porque el aspecto primogenérico del cerebro de Newton –conexiones sinápticas, cerebelo, encéfalo, &c.– no es lo mismo, ontológicamente, que la interioridad segundogenérica de Newton, como sujeto operatorio. La symploké empírica lo que nos está poniendo de manifiesto es que hay inconmensurabilidades entre los géneros, contradicciones habidas entre los géneros (E. M., loc. cit.). Pero la contradicción solamente se ve cuando se realizan esas reducciones sistemáticas recíprocas y sobre todo cuando se conjuntan en esa proposición compleja de la que habla Bueno:
En rigor, la igualdad extensional no compromete categorialmente la igualdad intensional, como cuando establecemos la igualdad "triángulo = trilátero". Sí compromete la identidad sintética de ambos. Pero, en el caso de los Géneros ontológicos de Materialidad, en los cuales la definición de extensión o intensión sólo puede tener una sentido universal (capaz de recoger las incompatibilidades entre M1 y M2 la restricción extensional M1 = M2 es tanto como un reconocimiento del carácter abstracto de esta igualdad, en cuanto que ella no es expresada por las recíprocas M1 ⊂ M2 y M2 ⊂ M1. La noción de inconmensurabilidad adquiere aquí un significado de primer orden. Diríamos que, así como al dividir, en la dicotomía, la unidad en dos mitades, y cada una de éstas en otras dos, ad infinitum, obtenemos unas partes que, sumadas, no igualan al todo, sino que se relacionan con él por la adigualdad, así también, al descomponer ahora la fórmula "M1 = M2" en sus componentes, M1 ⊂ M2 y M2 ⊂ M1, obtenemos dos "mitades" cuya conjunción no equivale a la igualdad (estaríamos tentados a hablar de una "adequivalencia"). La "adequivalencia" respeta así la distinción entre M1 y M2, a la manera como la adigualdad respeta la distinción entre la unidad (1) y la suma (1/2 + 1/4 + 1/8 + ... 1/2n).
[“En rigor, la igualdad extensional no compromete categorialmente la igualdad intensional…”], es un ejemplo muy bonito, porque en “triángulo = trilátero” podemos decir que son iguales, triángulo igual a trilátero. Son iguales extensionalmente, porque se refieren a los triángulos, porque todo triángulo, valga la redundancia, tiene tres ángulos, pero también tiene tres lados. Y sin embargo, el concepto intensional de triángulo no es el mismo que el concepto intensional de trilátero, porque uno consiste en tener tres ángulos y otro en tener tres lados. Aunque todo triángulo tenga tres ángulos y tres lados, tener tres lados no es lo mismo que tener tres ángulos. La intensión no coincide, pero sí la extensión. Y esto es exactamente lo que ocurre en los géneros de materialidad, que la extensión sí coincide (“Cerebro de Newton”), pero la intensión no, porque no es lo mismo en cuanto que materia primogenérica que en cuanto materia segundogenérica. Cuando conjuntamos las reducciones sistemáticas recíprocas lo que obtenemos es la igualdad, pero es una adigualdad, dice Bueno, es una igualdad dada a una escala o parámetro determinado. Es decir, que cuando Bueno utiliza en las fórmulas el símbolo de igualdad no está diciendo que sean absolutamente iguales, idénticas o equivalentes, sino adiguales o adequivalentes, respecto de su extensión, pero no respecto de su intensión. Sobre este tema vuelve en el Ego trascendental y podemos volver, interpretando las fórmulas a las que ya hemos aludido: “La ontología del ego categorial puede ser representarse mediante tres propiedades” (E.T., 190):

Lo que están haciendo estas fórmulas es reexponer el postulado I de los Ensayos, porque el postulado I, en su versión I’, lo que nos estaba diciendo es que el Ego está incluido en el mundo (M1, M2, M3). Esto es exactamente lo que nos dice la propiedad (1) deElEgotrascendental. Después, el segundo segmento de la fórmula esque el mundo (M1, M2, M3) está incluido en el Ego trascendental (E). Y, finalmente, la conjunción es equivalente al postulado I’: E, Ego trascendental, está incluido en M, conjunción, el mundo está incluido en elEgo trascendental. Conclusión: la equivalencia que sale de aquí: el Ego trascendental es igual al mundo (P. I). En El Ego trascendental no vuelve sobre el postulado I’’, pero sin embargo, después de lo que hemos dicho, se entiende claramente de lo que está hablando en el postulado I’’, porque la igualdad que estaba estableciendo en Ensayos materialistas, en P. I’’ [E=M], no quiere decir que el Ego sea idéntico a la materia ontológico-general, sino que son adequivalentes, porque se refieren extensionalmente de alguna manera a lo mismo, difiriendo en la intensión (el Ego trascendental se refiere al ejercicio, a la actividad, mientras que la materia ontológico-general es la representación filosófica, es la idea filosófica). Este mismo tema lo trata enEl Ego trascendental: la propiedad (3) ya la hemos visto, es la conjunción de que E está incluido en el mundo y el mundo está incluido en el Ego trascendental. Bueno acudirá a la idea de pertenencia para explicar esta cuestión. El hecho de que un determinado término pertenezca a una clase –no es lo mismo pertenencia que inclusión–, no quiere decir que se agote en su pertenencia a esa clase (E. T., 191 ss.):
La proposición (3), conjunción de (1) y (2), o bien de (1)’ y (2)’, establece la «igualdad» entre E y Mi. Esta igualdad (E = Mi ) no puede interpretarse como una fórmula realista «por reabsorción de E en Mi » (1), puesto que esta interpretación se enfrenta con (2); y por análoga razón, no puede interpretarse como una fórmula idealista «por reabsorción de Mi en E» (2), puesto que entonces se enfrentaría a (1). Ahora bien, ¿no habría que considerar simplemente como una contradicción la conjunción (3)? ¿Cómo sostener a la vez la «condición objetiva» del Ego y sus contenidos (1) y la «condición egológica» del Mundo y sus contenidos?
Y esto nos obliga a interpretar (x ∈ A) y (x ∈ B) como pertenencias abstractas, y, por tanto, su eventual igualdad (A = B), como una igualdad puramente abstracta, no ya entre A y B, sino entre sus elementos o contenidos «cortados» por un plano en el que se dibujan los círculos A y B.
Pero esto quiere decir que la «igualdad» entre A y B es sólo abstracta (como relación referida a un plano de corte de E y Mi ).
Lo que a su vez quiere decir que las clases A (E) y B (Mi) no «agotan» los elementos o contenidos inscritos en ellas. Y si Mi «cubre» la totalidad del Universo finito visible, la conclusión que se impone es necesariamente esta: que el universo visible (Mi) no «agota» la integridad de los elementos o contenidos dados en él. O, lo que es lo mismo, que los elementos o contenidos del Universo no se agotan en su condición de tales elementos o contenidos del Mundo. Ellos constan, además, de contenidos que desbordan el Mundo, los cuales no son representables por clases, dado que hemos supuesto que Mi contiene todas las clases conceptualizables.
Este es uno de los pasajes donde más claramente se caracteriza la materia ontológico general (E. M., 193):
Esta es la razón por la cual llamamos a tales contenidos del mundo Mi, en sus momentos desbordantes de este Mundo Mi, contenidos de una Materia ontológico general (M) que ya no tendría por qué ser concebida como pura negatividad ontológica (puesto que su negatividad es puramente gnoseológica).
Cuidado: que la negatividad sea puramente gnoseológica no quiere decir que sea la nada. Esta es una cosa que también la dijo aquí Joaquín Robles y yo creo que se equivocó cuando dijo que la materia ontológico-general era desde el punto de vista gnoseológico nada de nada, insistió en ello. Yo creo que(vamos, lo dice el propio Bueno en Ensayos materialistas) desde el punto de vista de la ontología general, las vías del ser y de la nada son vías cerradas por Parménides, dice Bueno. La materia ontológico-general no es el ser, pero tampoco la nada. Es pura negatividad desde el punto de vista gnoseológico, sí, pero pura negatividad que se alimenta de positividades previas, es decir, de las propias categorías, de las inconmensurabilidades que están en las categorías, de las discontinuidades que tienen las categorías. Ahora bien, que sea pura negatividad gnoseológica no quiere decir que sea también pura negatividad ontológica; entonces, ontológicamente, es positiva, y los valores positivos de M son precisamente los momentos desbordantes de Mi. Es decir, por favor, ya, hay quitar esa idea de que M está fuera del mundo, que es la divinidad, un noúmeno trascendente, que es otra cosa… M son los mismos contenidos del mundo en sus momentos desbordantes del mundo. Es decir, que los contenidos del mundo tienen varios momentos. Es a esto a lo que se ha estado refiriendo cuando hablaba de la pertenencia: si un término se agotara en su pertenencia a una clase, entonces sería un término simple, estaríamos en el monismo, en el mundanismo. Pero un término tiene varios momentos y, en cada uno de ellos, es clasificable en una clase u otra. Pues un término, un contenido del mundo, tiene momentos que efectivamente se resuelven en el mundo; pero tiene también otros momentos que no se pueden resolver en el mundo, que lo desbordan. Y a esos momentos mundanos que desbordan el mundo son a los que Bueno denomina materia ontológico-general. Pero sin mundo, y sin el Ego trascendental que totaliza el mundo, no hay materia ontológico general.
Esta es la última diapositiva; siento si me he alargado demasiado, pero esta es la última diapositiva y encierra, yo creo, anuda, todos los hilos que venimos desarrollando (E. M., 417-418):
6. Pero el Mundo, en cuanto constituido por los Géneros M1 y M2, que se nos han revelado como inconmensurables, en el sentido ontológico, aparece ahora como contradictorio, en el sentido de la contradicción dialéctica.
Se nos revelan como inconmensurables en este proceso de conjunción de las inclusiones recíprocas; recordemos: cuando incluimos M1 en M2, e incluimos M2 en M1, y conjuntamos esas inclusiones recíprocas, lo que nos encontramos es la igualdad, la adigualdad entre M1 y M2. Pero esa adigualdad –es lo que nos va a decir Bueno ahora– ejercita una contradicción, y esta es la clave de la dialéctica. Recordemos que en el capítulo sobre la dialéctica lo que dice Bueno es que la idea fuerte de dialéctica está en función de la idea de contradicción, y que la contradicción está ejercitada. No se puede representar una contradicción, pero sí que se puede ejercitar. Y que incluso en las equivalencias lógicas, en la identidad, que sería lo fundamental de la lógica, hay contradicciones ejercidas. Entonces, cuando escribimos que M1 es igual a M2, estamos ejercitando una contradicción, que es la contradicción que hay precisamente entre la identidad de los elementos extensionales, y la no identidad entre las notas intensionales:
Contradictorio, porque la igualdad extensional supone la identidad sintética de las notas intensionales, y esto sólo es posible cuando tales notas no son infinitas (p. ej., las que constituyen "triángulo" y "trilátero"). Ahora bien: los Géneros M1 y M2 comprenden en su intensión a todos los entes reales, incluso los incompatibles. O, de otro modo, las conexiones sintéticas por identidad de todas las notas intensionales previstas en la igualdad extensional M1 = M2 alcanzan a la propia distinción (como intensional) de M1 y M2, en cuanto irreductibles, a la propia irreductibilidad de la extensión y la intensión. De algún modo, resultan ser incompatibles "M1 ⊂ M2" y " M3 ⊂ M1". La contradicción dialéctica equivale, entonces, a la destrucción de los términos incompatibles: "M1 ⊂ M2", "M2 ⊂ M1", o ambos. Y el ejercicio de semejante destrucción constituiría, precisamente, el Género M3. M3 sería, según esto, el género constitutivo del propio proceso del Mundo, en cuanto contradictorio, en cuanto se irrealiza (se destruye) al realizarse o constituirse.
Cuando operamos con esas reducciones sistemáticas de M1 a M2, nos encontramos con que hay inconmensurabilidades porque las identidades a las que conducen esas operaciones, esas reducciones sistemáticas, al conjuntarse, se revelan como inconmensurables, por la identidad esa, por la adigualdad de la que estoy hablando, que es igualdad en la extensión, pero no en la intensión. Esa igualdad lo que está ejercitando es una contradicción entre las notas intensionales y los elementos extensionales de los géneros. Y ahí surge la contradicción y, en el momento en que surge la contradicción, la inconmensurabilidad, hay que introducir un tercer género, que es el género dialéctico por antonomasia, M3 que es lo que se introduce cuando los géneros previos se destruyen en su propia reducción sistemática.
Por ello, los contenidos M3 son todos ellos irreales (esencias pretéritas, p. ej.) por respecto a los contenidos "reales" (espaciotemporales) del Mundo. Pero la "irrealidad" del Género M3 no por ello sería un constitutivo menos efectivo del Mundo que los contenidos de los Géneros M1 y M2. Una cinta de Möbius es una superficie limitada por una sola línea, cuya unicidad se da en M3. Esta unicidad refuta la "apariencia" de los dos bordes (líneas) que limitan la banda –los dos bordes figuran en M1– , así como la percepción (M2) de las dos líneas-bordes debe ser superada, "fundiéndolas" en unidad.
Es en esta perspectiva dialéctica como la doctrina de los Tres Géneros de Materialidad parece poder aspirar a perder su aspecto meramente empírico, para adquirir aspecto de una necesidad trascendental.
Entonces, yo creo que en la dialéctica, como ustedes saben, Gustavo Bueno ejercita continuamente la idea de la trinidad, podemos decir, la ontología ternaria. Yo creo que la idea dialéctica que está presentando aquí es que si no fuera porque tenemos tres géneros estaríamos presos de algún tipo de dualismo (v. g., realismo/idealismo, naturaleza/cultura), pero, al introducir el tercer eje, el tercer género de materialidad, lo que hace es romper de alguna manera con ese esquema dualista cuya configuración no es propiamente dialéctica, sino puramente empírica. La trascendentalidad de los géneros radica precisamente en esto, en su carácter ternario, y el carácter ternario viene por las relaciones, que son destructivas, polémicas, de M3.
Una de las críticas que se suelen hacer a la ontología de Bueno es que M3 no tiene por qué ser material; los idealistas lo ven desde una perspectiva hipostásica, consideran que M3 son las ideas, que vienen, pues no sé, de Dios, del cielo o lo que fuera; y materialistas de otro tipo, groseros diríamos nosotros, lo consideran, algunos como una especie de segregación del cerebro, y otros, por ejemplo, losbungeanos también, como si fueran teorías, como si fueran ficciones más o menos útiles. Sin embargo, todas estas posturas, lo que tienen, yo creo, es que no son dialécticas: lo que hacen realmente es utilizar los componentes del mundo, como si fueran simplemente, eso, ingredientes del mundo, lo que hemos leído antes, ingredientes empíricos del mundo que se van componiendo los unos con los otros para dar como resultado las morfologías empíricas mundanas, pero no tienen en cuenta la conflictividad que hay entre ellos, la destrucción mutua en el momento en que se empiezan a conjuntar, en el momento en que se operan reducciones sistemáticas entre ellos. Entonces, M3 es material, para empezar, porque es partes extra partes; pero, sobre todo, porque procede mediante la destrucción mutua de los otros dos géneros, de M1 y M2, en el momento en el que sus inclusiones recíprocas se destruyen y se rectifican mutuamente en su dialéctica. Y esta es la esencia de lo que Bueno llama la symploké dialéctica.
Y con esto (siento haber sido muy árido, pero es que el tema es muy árido) concluyo y quedo a su disposición para lo que tengan a bien decirme.
Muchas gracias.
[ transcripción publicada el 15 de noviembre de 2022 ]
 Fundación Gustavo Bueno
Fundación Gustavo Bueno